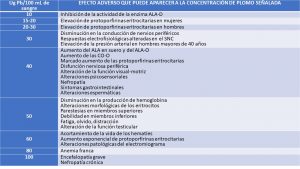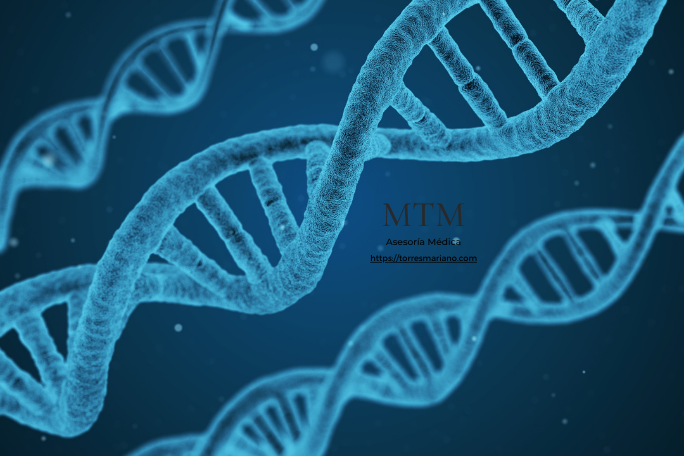Ley de Riesgo del Trabajo. Laudo 405/96
Laudo 405/96: Apruébese el Manual de Procedimiento para el Diagnóstico de las Enfermedades Profesionales.
Bs. As.,20/5/96
VISTO el artículo 40 de la ley Nº 24.557 y el Acta del COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE Nº9 de fecha 2 de mayo de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que se ha elaborado un Manual de Procedimiento para el Diagnóstico de las Enfermedades Profesionales, con la finalidad de orientar los procedimientos de las Comisiones Médicas, en lo referente al diagnóstico y la determinación de la naturaleza profesional de la enfermedad, el que ha sido sometido a la consideración del COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE, creado por el artículo 40 de la Ley Nº 24.557.
Que dicho Manual ha surgido de un profundo estudio científico, por el que se trata de brindar a los médicos evaluadores de incapacidades pautas orientadas para su evaluación y diagnóstico, con el objetivo de lograr uniformidad de criterios.
Que conforme surge del acta de la reunión del COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE del día 2 de mayo de 1996, el citado Manual ha recibido el voto favorable de las representaciones gubernamentales y sindicales, quienes han expresado su conformidad para la aprobación del documento.
Que la representación empresarial se comprometió a manifestar su consideración por escrito.
Que la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, cumpliendo con ello, ha expresado su conformidad con el Manual, mediante nota remitida al Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social con fecha 6 de mayo del corriente año.
Que las restantes representaciones empresariales se abstuvieron de votar y de presentar formalmente su opinión por escrito.
Que, si bien esta abstención podría interpretarse como un asentimiento pasivo, se entiende que corresponde recurrir al mecanismo previsto por el artículo 40, apartado 3, párrafo tercero de la LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO.
Que, en consecuencia, corresponde al Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Presidente del COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE de la Ley Nº 24.557, laudar entre la aprobación del Manual de Procedimiento para el Diagnóstico de las Enfermedades Profesionales, o el diferimiento de la misma.
Que este laudo se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 40 de la Ley Nº 24.557.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL LAUDA:
Artículo 1º.-Aprobar el Manual de Procedimiento para el Diagnóstico de las Enfermedades Profesionales que como ANEXO I forma parte integrante del presente, el que deberá ser de aplicación para las Comisiones Médicas creadas por el artículo 5º de la Ley Nº 24.241, en cuanto deban evaluar la incapacidad derivada de accidentes y/o enfermedades profesionales.
Artículo 2º – Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, remítase copia autenticada al Departamento Publicaciones y Biblioteca y archívese
José A. Caro Figueroa.
Anexo 1 –
1 – INTRODUCCIÓN
La Ley sobre Riesgos de Trabajo (LRT) o Ley N° 24.557, establece en el Capítulo VI, sobre «Determinación y Revisión de las Incapacidades» (artículo 21), que las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, creadas por la Ley N° 24.241 (artículo 51), serán las encargadas de determinar:
- a) la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad;
- b) el carácter y grado de la incapacidad, y
- c) el contenido y alcance de las prestaciones en especie.
Con esa perspectiva fue elaborado este Manual, el cual tiene por propósito orientar los procedimientos de las Comisiones Médicas en lo referente al diagnóstico y a la determinación de la naturaleza profesional de la enfermedad, auxiliándolas a desempeñar su papel de modo tal de garantizar las mejores condiciones posibles para el cumplimiento de la legislación.
El Manual está organizado en tres partes: en la primera parte se presentan algunas consideraciones sobre el papel del médico en las Comisiones Médicas, juzgadas esenciales para una mejor comprensión y valorización de la tarea que desarrollan y el mejor aprovechamiento de las informaciones.
En la segunda parte del Manual está su contenido principal, que son las bases para el diagnóstico de las enfermedades profesionales. Su organización busca seguir la estructura y la nomenclatura de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, en su décima revisión (CIE-10) (1992), traducida al Español (Washington, 1995). Las enfermedades son las especificadas en el «Listado de Enfermedades Profesionales», que relaciona los agentes de enfermedades y ejemplifica las actividades laborales que pueden generar exposición.
Se buscó ubicar todas las enfermedades constantes del Listado de acuerdo al «grupo» o «familia» a que pertenecen en la CIE-10, en cada caso identificando su nombre según la misma Clasificación y su código alfanumérico. Cada enfermedad, debidamente ubicada en la CIE-10, fue definida o su concepto fue enunciado, seguido de una corta descripción de su ocurrencia y de la contribución del trabajo o de la ocupación en su etiología, según la mejor bibliografía y experiencia disponibles. Se definen, asimismo, los criterios de diagnóstico, consistentes con el concepto o definición de cada enfermedad.
En el final de cada «grupo» o «familia» de enfermedades profesionales consta una corta y seleccionada Bibliografía actualizada, la cual sirve para sostener el texto y para orientar a los usuarios del Manual hacia lecturas complementarias.
En esta versión no constan, todavía, las intoxicaciones agudas que deberán recibir tratamiento propio dentro del Manual, ya que por su naturaleza aguda se encuadran en el territorio de los «accidentes de trabajo». Asimismo, tienen fisiopatología y cuadros clínicos multifacéticos, que pueden involucrar, simultáneamente, distintos tejidos, órganos, aparatos o sistemas.
Considerando los propósitos de este Manual, no fueron incluidos aspectos de Tratamiento y de Prevención de las enfermedades profesionales.
En la última parte (Capítulo 4), se presentan, esquemáticamente, los procedimientos para la determinación de la naturaleza profesional de la enfermedad, tomando como base la Historia Ocupacional e informaciones complementarias disponibles sobre la exposición actual o anterior; datos de laboratorio que evidencian la exposición actual; informaciones complementarias, como los antecedentes médicos del trabajador; informaciones sobre el proceso de trabajo (materias primas, productos intermediarios y producto final); desechos; riesgos para la salud ya identificados y/o cuantificados en estudios y evaluaciones ambientales previas; medidas de protección adoptadas y evaluación de su impacto; investigación o evaluación técnica del local de trabajo y consulta a las informaciones disponibles en la literatura.
2 – CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DEL MÉDICO EN LAS COMISIONES MÉDICAS
Es importante poner de relieve la especificidad del trabajo de los médicos de las «Comisiones Médicas» para facilitar la comprensión del espíritu que orienta la organización de este Manual y para posibilitar su más amplio aprovechamiento.
Entre las múltiples y distintas formas de ejercicio profesional que el trabajo médico puede asumir en el campo de las cuestiones de Salud relacionadas al Trabajo, sea en la «Medicina del Trabajo», en la «Salud Ocupacional» y, más recientemente, en la «Salud del Trabajador», está la actividad del «médico perito».
De este médico se espera que, delante de un trabajador-paciente o paciente-trabajador, se pronuncie en cuanto a la existencia o no del problema, su vínculo causal o etiológico con el trabajo actual o anterior, y sobre la naturaleza y el grado de incapacidad para el trabajo, a los fines de la reparación.
El ejercicio de esta actividad tiene, pues, una lógica distinta de aquella que orienta las acciones de vigilancia de la salud o de atención médica.
Esta diferencia o especificidad debe estar basada en procedimientos técnicos, no menos exigentes y rigurosos que los previstos para las demás intervenciones, debiendo los profesionales encargados de ese trabajo estar técnica y científicamente capacitados, y contar con el debido apoyo y acompañamiento permanente.
Este Manual responde a ese propósito y será actualizado periódicamente en función del avance de los conocimientos en la materia y de las necesidades que surjan de la práctica de las propias Comisiones Médicas.
3 – DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
3.1 – Concepto/Definición; Ocurrencia y Exposición Profesional; Criterios Diagnósticos y Bibliografía Complementaria del Listado de Enfermedades Profesionales de la Ley N° 24.557 (LEP)
3.1.1 – ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (DE NATURALEZA PROFESIONAL) (GRUPO I – CIE 10)
Es motivo de este capítulo instruir a los profesionales de las Comisiones Médicas para afianzar el diagnóstico de las enfermedades infecciosas y el carácter laboral de las mismas.
Las infecciones profesionales son causadas por exposiciones a agentes etiológicos (bacterias, virus, hongos y parásitos), en estrecha relación con las condiciones laborales.
Lo que diferencia a una infección común de una profesional es que, en algún momento de su tarea laboral, el trabajador se relaciona con algún agente biológicamente activo que hace que presente mayor susceptibilidad a enfermarse. Por ejemplo, el contacto con personas que padecen enfermedades infecciosas en el caso de los profesionales de la salud, con animales infectados, sus desechos o secreciones, en el caso de los laboratoristas o trabajadores rurales.
Si bien en el Listado de Enfermedades Profesionales figuran los trabajos que están más expuestos a determinados agentes, es importante tener presente las condiciones epidemiológicas que facilitan dichas infecciones y que, de manifestarse, reafirman la condición laboral de una infección. Por ejemplo, un trabajador de la salud con una prueba de tuberculina negativa, está más predispuesto a adquirir la TBC que otro trabajador de la salud con Mantoux positiva.
En cuanto a los criterios de diagnóstico, además de la epidemiología y de una breve descripción del cuadro clínico (es importante el tiempo de incubación para poder relacionarlo con los antecedentes laborales), se han asentado las técnicas de laboratorio más confiables que actualmente se realizan en nuestro medio.
TUBERCULOSIS (A 15-A 19)
Concepto/Definición
Enfermedad producida por un bacilo ácido alcohol resistente aeróbico estricto, denominado Mycobacterium, de los cuales los géneros tuberculosis y bovis son los más frecuentes con reciente incremento de las micobacteriosis producidas por agentes atípicos. Su evolución suele ser subaguda o crónica. Preferentemente compromete los pulmones pero puede tener cualquier localización. La forma de contagio más frecuente es por vía aerógena (por gotitas de «Flügge»); las vías digestivas, cutánea y oftálmica son poco frecuentes.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Es enfermedad de difusión universal, y los más expuestos son los individuos tuberculino negativos relacionados en forma estrecha con bacilíferos, con mayor incidencia en grupos de bajos recursos, desnutridos, drogadictos, alcohólicos, inmunodeprimidos (SIDA) y con difusión particular entre trabajadores de la sanidad, especialmente hospitalarios, mineros con neumoconiosis, internos de institutos carcelarios, convivientes domiciliarios de bacilíferos.
Por lo anteriormente expuesto se recomienda que el personal sanitario que tome contacto con pacientes bacilíferos sea vacunado o presente tuberculina (Mantoux) positiva.
Criterios Diagnósticos
La localización pulmonar es la más frecuente y tiene cuatro formas de presentación: Neumonía tuberculosa, cavitada, pleuresía y miliar generalizada. Se presenta con tos generalmente de más de 30 días de evolución, hemoptisis, fiebre vespertina, pérdida de peso, sudoración nocturna profusa, anorexia y fatiga. Los hallazgos del examen físico son inespecíficos.
La localización extrapulmonar puede ser: ganglionar, genitourinaria, articular, ósea, meníngea, peritoneal; otros órganos o sistemas pueden estar involucrados.
Son concluyentes para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, la baciloscopía positiva, alteraciones radiológicas de pulmón y los hallazgos histopatológicos característicos de tuberculosis que se describen como enfermedad granulomatosa -granulomas caseosos-.
La localización extrapulmonar se confirma con biopsia, por el hallazgo del perfil anatomopatológico característico, es decir granulomas tuberculosos.
CARBUNCO (A 22)
Concepto/Definición
El ántrax o pústula maligna y edema maligno es una antropozoonosis de distribución universal, de incidencia humana esporádica en áreas enzoóticas -campos malditos-, producido por el Bacillus anthracis, bacilo Gram positivo que adopta en el organismo humano y animal la forma vegetativa, mientras que en el medio ambiente se encuentra en forma de esporas muy resistente a los factores ambientales y agentes físicos y químicos, lo que mantiene esta forma viable por largos períodos. La forma intestinal, pulmonar y septicémica es poco frecuente.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Es frecuente entre quienes realizan tareas rurales que trabajan con ganado, u operarios de establecimientos industriales que manipulan lanas, crines o cueros de animales.
La forma de inoculación puede ser directa por manipulación o indirecta por ingesta o picadura de insectos contaminados.
Criterios Diagnósticos
Carbunco externo -pústula maligna y edema maligno-: Período de incubación de 2 o 3 días. Se localiza preferentemente en áreas descubiertas: manos, cara, cuello, pies, etc. Suele presentarse como máculo pápula, luego se agregan vesículas poco dolorosas y algo pruriginosas. Las lesiones evolucionan hasta tener una escara oscura en su centro y vesículas periféricas. Otras veces no existe la lesión y sólo hay edema de gran magnitud, en especial cuando asienta en zonas de tejido laxo. La mayoría de las veces la presentación es mixta. Hay adenopatías satélites y compromiso del estado general con fiebre y postración.
Carbunco interno -forma pulmonar, intestinal y septicémica-: Es una forma severa rápidamente evolutiva, con elevada tasa de mortalidad si el diagnóstico no es precoz. La forma septicémica puede adquirir cualquier localización.
El diagnóstico se hace en base a: antecedente epidemiológico, lesión característica, hallazgo del agente etiológico en la zona de la lesión, hemocultivo en la forma septicémica. Cursa con leucocitosis y neutrofilia con eritrosedimentación normal.
Se deben plantear diagnósticos diferenciales con picadura de insectos (arácnidos), ectima, erisipela (forma necrótica), flemón maligno, difteria y adenitis necrotizante cuando la localización es en el cuello o faringe.
BRUCELOSIS (A 23)
Concepto/Definición
Infección zoonótica del ganado de distribución universal que se transmite al humano por contacto con el animal enfermo o por ingesta de los productos animales contaminados con el agente etiológico. Es producida por el género Brucella de la cual existen cuatro variedades patogénicas: abortus, suis, melitensis y canis. Enfermedad de curso clínico agudo septicémico, o subaguda con localización (actualmente llamada de reagudización) y las formas crónicas.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Enfermedad de animales domesticados que se transmite al hombre por tres vías principales: 1. Contacto directo de tejidos animales infectados con piel erosionada o conjuntivas, 2. Ingestión de carne u otros productos derivados contaminados y 3. Inhalación de partículas infectantes. Los animales más frecuentemente involucrados son: ganado vacuno, caprino, porcino y ovino.
La población expuesta al riesgo de enfermar está constituida por empleados rurales que operan con animales, trabajadores de mataderos, frigoríficos y laboratorios de diagnóstico microbiológico, veterinarios y transportistas.
Criterios Diagnósticos
La mitad de los enfermos presentan una fase aguda de la enfermedad mientras que los restantes la presentan en forma subaguda o crónica, aún sin pasar por la forma aguda. El período de incubación en las formas agudas es de 2 a 8 semanas aproximadamente. Los síntomas y signos son inespecíficos en general. La manifestaciones más relevantes en la forma aguda son: fiebre, sudoración profusa, malestar general, anorexia, fatiga, cefalea y dolor lumbar. En el examen físico pueden encontrarse adenopatías, hepatoesplenomegalia y otras manifestaciones focales como artritis especialmente sobre raquis, epididimitis, orquitis, etc.
La forma subaguda con localización o reagudización puede ponerse de manifiesto con diversas variantes clínicas: mono o poliartritis aguda febril, bronquitis o neumopatía aguda, reacciones neuromeníngeas, pleuresía serofibrinosa.
La forma crónica puede presentarse con localizaciones osteoarticulares supuradas o serosas; epididimitis, prostatitis, salpingitis, hepatitis granulomatosa, anemia, púrpuras, endocarditis, reacciones meníngeas, mielitis, radiculitis, neuritis y reacciones cutáneas de sensibilización.
Las pruebas de laboratorio general (anemia, leucopenia con linfomonocitosis, eritrosedimentación moderadamente elevada, transaminasas alteradas), son inespecíficas.
El diagnóstico de certeza -en la forma aguda- es el aislamiento de la Brucella. El hemocultivo, que debe ser incubado hasta 60 días antes de considerarlo negativo, es el estudio más específico.
Cuando no se puede aislar el agente se debe recurrir a pruebas serológicas. Las técnicas más empleadas son las pruebas de aglutinación en placa (Huddlesson) para la Brucelosis aguda, aglutinación en tubo (Wright) con y sin 2 mercaptoetanol (se emplea para diferenciar la aguda de la crónica con reagudización), rosa de Bengala, fijación de complemento, reacción de Coombs e inmunofluorescencia. Las pruebas de ELISA son útiles para detectar IgG e IgM específicas. Técnicas más recientes incluyen inmunofluorescencia directa para la detección de antígenos tisulares.
Las pruebas serológicas pueden dar falsos positivos frente a Proteus OX19, Yersinia spp.
LEPTOSPIROSIS (A 27)
Concepto/Definición
Zoonosis de distribución universal, que afecta varias especies de mamíferos que habitan cerca del hombre y superponen algunos caracteres epidemiológicos con él, tales como los roedores, perros, y otros animales domésticos, peridomésticos y silvestres. El agente etiológico es la Leptospira. Las manifestaciones clínicas producida por una vasculitis generalizada son inicialmente proteiformes constituyendo luego una agrupación sindrómica con compromiso hepático, renal, meníngeo y del tracto respiratorio.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Es de distribución mundial, compromete endémicamente a animales domésticos, peridomésticos y silvestres y, esporádicamente, al hombre. Rara vez se presenta como epidemia. Es más frecuente en verano o durante las temporadas más lluviosas, compromete más al sexo masculino por las características laborales y tiene mayor incidencia en las edades laboralmente más activas.
La leptospira se aloja en el riñón de los animales afectados eliminando el agente por orina. Los roedores son portadores sanos. Hay dos especies de leptospiras: L. biflexa e interrogans.
Criterios Diagnósticos
Tiene una incubación de 2 a 20 días (TM 7 días). Comienza bruscamente con fiebre, mialgias e inyección conjuntival; luego de 2 a 7 días se instala lentamente un síndrome meníngeo. A partir de este momento puede remitir -forma gripal-, o continuar, tras una aparente mejoría -forma bifásica-, o sin interrupción hasta constituir uno o todos los demás síndromes. La forma hepática tiene un perfil de colestasis con poca necrosis hepatocelular. Este síndrome, con hígado previamente normal, suele durar aproximadamente 2 semanas. El compromiso renal se pone en evidencia por el incremento de la urea; puede raras veces producir insuficiencia renal severa; el compromiso renal marca el pronóstico. El compromiso respiratorio puede ser alto o bajo; la neumonía toma las características alveolares con hemorragias y edema. Las hemorragias sólo se presentan en las formas más graves. Otras manifestaciones: uveítis, miocarditis, arteritis coronaria y abortos espontáneos.
Se plantean diagnósticos diferenciales con enfermedades virales incluyendo fiebre hemorrágica Argentina, Hantavirus en las zonas endémicas por su cuadro pseudogripal inicial, hepatitis virales, hepatitis alcohólica, sepsis y meningitis a líquido claro.
El diagnóstico se basa en criterios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. Se asocia a leucocitosis con neutrofilia con VSG elevada, alteraciones hepáticas con patrón de colestasis, poco movimiento de transaminasas, elevación de urea y fosfocreatinquinasa (CPK). Se puede aislar la Leptospira de sangre (hemocultivos), orina (urocultivo) y líquido cefalorraquídeo. Como prueba serológica se emplea la técnica rápida de microaglutinación. El líquido cefalorraquídeo es en general claro, glucorraquia poco alterada con pleocitosis a predominio polimorfonuclear.
PSITACOSIS (A 70)
Concepto/Definición
Enfermedad producida por Chlamydia psittaci, zoonótica, ya que el agente se puede encontrar en más de 120 especies de aves y el hombre se infecta en forma ocasional produciéndose entonces un cuadro clínico predominantemente respiratorio.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
La enfermedad está estrechamente relacionada con la comercialización, cría e industrialización de psitácidos. La enfermedad domiciliaria se relaciona con la incorporación de un pájaro nuevo integrado a una casa, a la industrialización avícola de pavos y patos, a la cría de palomas y a la tenencia de loros. Los veterinarios pueden afectarse por la manipulación de aves. En general las aves son portadoras sanas, pero cuando se enferma el hombre se suele encontrar antecedentes de diarrea o muerte entre las aves.
Criterios Diagnósticos
Puede presentarse como enfermedad inaparente -diagnóstico por conversión serológica-, síndrome febril inespecífico o neumonía atípica. Esta última cursa con fiebre, tos seca o expectoración hemoptoica, disnea, poco dolor torácico. Esto se puede asociar a un cuadro pseudogripal inicial. Hay pocos hallazgos semiológicos a nivel del tracto respiratorio. Las manifestaciones extrapulmonares se pueden presentar como ictericia colestática, artralgias, diarrea, miocarditis o como un síndrome tífico con componente confusional; se han comunicado casos de endocarditis; puede haber compromiso renal. En general el pronóstico es bueno; la mortalidad se incrementa por diagnósticos o tratamientos erróneos.
El diagnóstico se funda en criterios epidemiológicos -contacto con pcitásidos-, clínicos y de laboratorio. Se espera encontrar un título de anticuerpos específicos entre la primera muestra de sangre tomada durante el período de estado de la enfermedad y una segunda muestra tomada durante la convalecencia. Ambas muestras se procesan juntas, es decir que el diagnóstico serológico es retrospectivo. Un solo título igual o superior a 1/64 encontrado en una muestra tomada durante la convalecencia tiene valor diagnóstico. La detección de IgM específica también lo tiene. La técnica serológica más empleada es la inmunofluorescencia indirecta (TIF), si bien se han introducido otras como ELISA y Reacción en cadena de polimerasa (PCR).
FIEBRE AMARILLA (A 95)
Concepto/Definición
Enfermedad viral aguda producida por el virus amarílico que forma parte de un amplio grupo viral: Flaviviridae -conocido como Arbovirus grupo B- trasmitido por un mosquito en América llamado Aedes aegypti.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Presente en Argentina sólo en la Provincia de Formosa. Su frecuencia es francamente declinante en la medida en que se controla el mosquito hematófago. Se producen entre 100 y 300 casos anuales en toda la zona tropical de Sud América como casos esporádicos o pequeños brotes.
La fiebre amarilla de la jungla tiene como reservorio del virus a los monos y en la forma urbana son los humanos virémicos los reservorios. Los trabajadores que ingresan a zonas endémicas sin vacunación son los más expuestos.
Actualmente se dispone de la vacuna antiamarílica, que repetida cada 10 años en quienes reingresen en zona endémica, protege efectivamente a los trabajadores y turistas.
Criterios Diagnósticos
Una de cada 5 a 20 infecciones es clínicamente aparente. El período de incubación es de 3 a 6 días. El comienzo de la enfermedad es brusco. En la «fase de infección» -viremia-, hay fiebre, escalofríos, cefalea intensa, dolor lumbosacro, mialgias, náusea y severa postración. Los hallazgos clínicos son: bradicardia relativa, inyección conjuntival, lengua saburral con bordes rojos. Hay un período de remisión y luego se instala el «período de intoxicación», mucho más severo con ictericia, compromiso renal, vómitos negros, delirio, estupor y shock. Los pacientes ictéricos tienen alta tasa de mortalidad. Los diagnósticos diferenciales de las formas clínicas evidentes, incluyen: hepatitis virales, leptospirosis, fiebre tifoidea, paludismo, fiebres hemorrágicas, en especial las que cursan con ictericia.
En el laboratorio se detecta leucopenia y trombocitopenia, elevación de bilirrubina directa, transaminasas, urea y creatinina. En los casos terminales, acidosis e hipoglucemia. El diagnóstico de certeza se realiza por el hallazgo de virus -cultivo-, sus antígenos -ELISA-, o anticuerpos por PCR. Los tests útiles son, además: inhibición de la hemoaglutinación, fijación de complemento e IgM detectada por ELISA. Se pide el par de muestras de suero.
FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA (A 96)
Concepto/Definición
Enfermedad viral aguda producida por el virus Junín, perteneciente al grupo arenavirus, que habitualmente es portado por roedores campestres determinados. Compromete a una amplia zona de la pampa húmeda de Argentina.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Afecta a los habitantes de una amplia zona del NO de la Provincia de Buenos Aires, el S de la Provincia de Santa Fé y el SE de la Provincia de Córdoba, en la República Argentina. Los huéspedes naturales del agente etiológico son roedores que eliminan el virus por la saliva. El hombre se infecta accidentalmente por inhalación o a través de la piel y mucosas. Hay raros contagios interhumanos. El ochenta por ciento de los afectados son varones en edad laboralmente activa que viven, trabajan o frecuentan la zona endémica o trabajadores de laboratorio que trabajan con el virus viable. Los brotes epidémicos suelen ocurrir al final del verano, alcanzando su pico en otoño y disminuyendo en invierno.
Criterios Diagnósticos
Período de incubación: de 6 a 14 días. Comienzo insidioso como un cuadro Pseudogripal con fiebre, mialgias, quebrantamiento general, astenia, fatiga, cefalea, dolor reticular, anorexia y epigastralgia. Se pueden agregar luego náuseas, vómitos y lumbalgia. En el examen se encuentra inyección conjuntival, edema palpebral, eritema facial -facie matinal del ebrio-, petequias, en especial en axilas. En la boca hay enantemas característicos: ribete gingival, a veces sangrante, enantema ramoso en paladar blando con petequias y microvesículas, macroglosia, temblor fino de la lengua como así también de las manos. Se encuentran adenomegalias laterocervicales bradicardía relativa e hipotensión ortostática. Puede hacer bradipsiquia o somnolencia. Se puede asociar una hepatitis y compromiso renal. El período de estado dura alrededor de 45 días. Hay tres formas clínicas: leve, común y grave. Esta última suele tener un componente neurológico importante o predominan las hemorragias. Se deben plantear diagnósticos diferenciales con otras enfermedades virales inespecíficas en su forma leve, entre ellas fiebre tifoidea, leptospirosis y brucelosis.
El diagnóstico se hace en base a: datos epidemiológicos -procedencia y ocupación-, clínicos -hallazgos en piel, boca, sistema nervioso- y de laboratorio general y serológico. Hay leucopenia (1200 a 2000 GB) y plaquetopenia (60 a 80000), VSG normal o baja: en orina se encuentran grandes células vacuoladas -células de Milani- cilindros hialinos y granulosos. Las pruebas serológicas tiene alta especificidad y sensibilidad.
HEPATITIS VIRAL (B 15-B 19)
Concepto/Definición
Enfermedad hepática producida por virus primariamente hepatotropo, de los cuales cinco son conocidos hasta este momento: virus A, B, C, D y E. Existen virus que producen otras patologías que, secundariamente, pueden comprometer la glándula hepática, como citomegalovirus, virus de Epstein Barr, Herpes virus, varicela-zoster, amarílico, etc. Todas las hepatitis tienen características epidemiológicas, clínicas, humorales, serológicas y evolutivas particulares, por lo que se debe plantear cada una de ellas por separado. La hepatitis E por no tener relación con lo laboral no será descripta en este capítulo.
# HEPATITIS A: Producida por virus A (HVA), Picornavirus. Su contagio es persona a persona por vía fecal oral o hidro-alimentario, y excepcionalmente por sangre. Son susceptibles quienes no la han padecido ni se han vacunado. Los susceptibles más expuestos son los niños en edad escolar, los docentes de ese grupo de educandos, e integrantes del equipo de salud de los servicios de Pediatría. Tiene un período de incubación de 2 a 6 semanas y contagia desde una a dos semanas antes de la aparición de los síntomas hasta 10 días después de iniciados éstos. Su tasa de ataque secundario es elevada, por ello aparece comprometiendo a varias personas de un grupo. Se manifiesta con mayor frecuencia en otoño. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas: astenia, anorexia, náuseas, aversión al olor del tabaco, sensibilidad en el hipocondrio derecho, ocasionalmente fiebre en los primeros días de enfermedad. Todo ello puede ir acompañado por un síndrome ictérico o no, hepatomegalia, algunas adenopatías. Se sospecha la enfermedad por los antecedentes epidemiológicos, a veces por la clínica y las pruebas de laboratorio: transaminasas elevadas a 10 veces por encima de los valores normales o más. Se confirma por el hallazgo de IgM anti VHA positivo (RIA-ELISA) indicativa de enfermedad aguda reciente. La prevención post-exposición se hace con gammaglobulina standard para quienes conviven con el enfermo en su vivienda o en instituciones cerradas (prisiones, institutos correccionales, guarderías, escuelas, etc.). La prevención pre-posición se puede realizar con vacuna -virus vivo atenuado-, actualmente disponible. No tiene formas clínicas crónicas y excepcionalmente da formas fulminantes.
# HEPATITIS B: Producida por un Hepadnavirus. Su contagio es por sangre o sus productos derivados, actividad sexual o por transmisión vertical. Son susceptibles quienes no la han padecido y no se han vacunado. El más expuesto es la pareja sexual del enfermo, el equipo de salud y pacientes en hemodiálisis. Tiene un período de incubación de 2 a 6 meses y contagia desde 1 mes antes de las manifestaciones clínicas hasta dos o tres meses después. Incidencia anual, distribución universal. La tasa de portación sana del virus entre la población general es alrededor del 1%. La presentación clínica no difiere mayormente de las otras hepatitis, sólo que no tiene fiebre inicial y en alrededor del 10% tiene un síndrome prodrómico. Su diagnóstico es serológico. El diagnóstico de hepatitis B aguda actual se hace cuando AgHBs y IgM antiHBc son positivos. Cuando el paciente tiene AgHBe positivo significa que el virus es replicante y el paciente es altamente contagiante. Los demás estudios de laboratorio no difieren de la hepatitis A. La prevención se lleva a cabo con vacuna recombinante cuyo antígeno es AgHBs. Se emplean tres dosis.
# HEPATITIS D: El agente es un virus defectivo que requiere de la presencia del virus de hepatitis B. Se contagia de la misma manera que hepatitis B. Hay dos modalidades de presentación clínica: coinfección y superinfección. Un porcentaje elevado evoluciona en forma crónica. La vacuna para la hepatitis B previene también la Hepatitis D.
# HEPATITIS C: El agente productor es un Flavivirus. Alrededor del 50% de los casos se contagia a través de la sangre y sus derivados (incluye drogadicción endovenosa); alrededor del 15% se contagia por vía sexual. Se desconoce la forma de contagio de alrededor del 40% de los casos. Aproximadamente el 60 a 70% de la población con anticuerpos anti virus hepatitis C son portadores del virus. Están expuestos a esta enfermedad todos aquellos que no la han padecido, en especial el equipo de salud, particularmente aquellos que trabajan con sangre y sus productos derivados, los pacientes y trabajadores de los centros de diálisis. Su difusión es universal. El perfil clínico de la hepatitis C es diferente: en general su fase aguda pasa desapercibida, o se encuentra astenia, dolor suave en hipocondrio derecho, febrícula y anorexia. La forma crónica puede cursar de manera totalmente asintomática hasta la aparición de los fenómenos inmunológicos asociados o la cirrosis. La hepatitis C puede asociarse a tiroiditis autoinmune, manifestaciones cutáneas, compromiso renal por lesión directa o producción de crioglobulinas, infiltrados pulmonares, etc. Se diagnostica por la detección de anticuerpos anti virus hepatitis C. ELISA I se positiviza tardíamente, de 4 a 15 semanas de iniciada la enfermedad. ELISA II entre 2 y 4 semanas después. Otras técnicas como RIBA (Recombinant immunoblot assay) I y II y LIA (Line immunoblot assay) son más específicas y con un período ventana menor. PCR (Polimerase Chain Reaction) detecta antígeno viral y lo hace desde 2 a 7 días de iniciada la enfermedad. El curso evolutivo de la enfermedad se puede identificar por punción biopsia hepática. Su prevención es dificultosa dado que 40% de los casos no se conoce la forma de contagio.
SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (B 20-B 24)
Concepto/Definición
Enfermedad infecciosa de evolución crónica, cuyo agente etiológico es un virus de la Familia Retroviridae, el virus de la inmunodeficiencia adquirida 1 y 2 (VIH 1-2), que produce importante deterioro del sistema inmunológico permitiendo la ocurrencia de infecciones por agentes oportunistas y neoplasias. Por las razones planteadas esta entidad presenta manifestaciones clínicas debidas al virus propiamente dicho, a los déficit inmunológicos que genera y a las infecciones oportunistas y neoplasias que aparecen en la última fase de la enfermedad.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Inicialmente, el SIDA comenzó a notificarse desde 1981 en forma creciente en todas partes del mundo, con lo que se afirma su carácter epidémico. Durante la década del 80 la enfermedad duplicaba su número cada 12 meses. El número de casos de SIDA en adultos notificado por la Organización Mundial de la Salud a mediados de 1993, superaba 750.000, con un subregistro importante, estimando que la cifra real era un millón y medio. Por esa fecha el número de infectados (portadores del virus) superaba los veinticinco millones en el mundo entero. Inicialmente los diagnosticados fueron homosexuales, se le agregaron los hemofílicos y luego los drogadictos endovenosos. Actualmente, la tendencia prevalente es la transmisión heterosexual, incrementándose las mujeres jóvenes, lo que ha hecho que a su vez se incrementen los casos neonatales.
El virus se distribuye por todos los fluidos corporales, pero su contagio es fundamentalmente por vía sexual, parenteral y vertical. La transmisión sexual ocurre tanto en homosexuales, bisexuales y heterosexuales. La transmisión parenteral ocurre por transfusión de sangre o derivados, drogadicción endovenosa, trasplante de órganos, exposición accidental de piel y mucosas a material infectante. La transmisión vertical puede ocurrir por infección intrauterina, durante el parto o durante la lactancia. No se ha demostrado contagio por picadura de insectos o a través de fómites. Tampoco hay riesgo por contacto laboral con trabajadores infectados o contactos familiares no sexuales.
Criterios Diagnósticos
Se deben distinguir cuatro etapas de la enfermedad:
- Primera fase o primoinfección, de varias semanas de duración, que puede pasar desapercibida o se presenta como un síndrome mononucleosiforme.
- Segunda fase o de latencia, que se extiende por varios años y en general cursa en forma asintomática.
- Tercera fase de adenopatía generalizada persistente; se encuentra en revisión y será incluida en la fase final como lo propone actualmente el CDC.
- Cuarta fase final o de crisis, en la que se presentan las enfermedades producidas por los agentes oportunistas y neoplasias con manifestaciones clínicas particulares dependientes del agente y la localización del problema. En esta etapa puede estar comprometido el aparato respiratorio (Neumonía por Pneumocistis carinii, tuberculosis en todas sus formas), sistema nervioso central (Meningoencefalitis toxoplásmica-meningitis por Criptococo neoformans), aparato digestivo (diarrea por citomegalovirus, Issospora belli o Criptosporidium, esofagitis por Cándida o citomegalovirus), piel (histoplasmosis cutánea, Sarcoma de Kaposi) compromiso sistémico como sepsis por hongos, Mycobacterium tuberculosis y Complejo MAI. En esta etapa, todo lo que no pueda ser encuadrado como enfermedad típica en sujetos epidemiológicamente expuestos, debe ser investigado como SIDA.
Métodos directos identifican el virus o sus constituyentes -Determinación de Antigenemia p24 -EIE-, investigación del genoma viral ADN o ARN por reacción en cadena de polimerasa. Cultivo viral.
Los métodos indirectos son los más empleados. Detección de anticuerpos -técnica de ELISA (sensibilidad y especificidad superior al 98%), es una prueba de detección. Western blot es prueba de confirmación.
Para que sea considerada laboral, quien accidentalmente tomara contacto con material infectante deberá denunciarlo inmediatamente. Se le tomarán muestras de sangre en ese momento, para realizar pruebas serológicas, que a los fines laborales deben ser negativas. Estas se repetirán a los 3, 6 y 12 meses, con el objeto de comprobar si ocurre la seroconversión.
Marcadores de la evolutividad de SIDA: Marcadores inespecíficos son la anemia, leucopenia con cifras menores a 3000 glóbulos blancos, descenso del número de linfocitos, eritrosedimentación elevada y aparición de alergia cutánea múltiple. Los marcadores más específicos de la evolutividad de la enfermedad son:
Linfocitos T4 CD4 +: Su número normal supera los 1000. El descenso de estas células por el efecto citopático del virus es de 80 a 100 anuales. Por debajo de 500 CD4 comienzan a aparecer las diferentes infecciones oportunistas.
Antigenemia p24: Está presente en la fase inicial del proceso, inmediatamente después del contagio y en la fase final, cuando CD4 está por debajo de 500 elementos.
CITOMEGALOVIROSIS (B 25)
Concepto/Definición
Enfermedad producida por Citomegalovirus, agente que integra la Familia Herpetoviridae, virus persistente. Este virus puede presentarse en forma asintomática y sólo detectarse por pruebas serológicas u otras formas de infección: congénita, perinatal, en pacientes inmunocompetentes (generalmente como síndrome mononucleosiforme) o en inmunocomprometidos (Pacientes trasplantados, SIDA) como síndrome postransfusional.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
La vía de transmisión en el inmunocompetente no suele ser fácil de determinar. Puede ser transfusional o por contacto sexual. En el caso de las infecciones congénitas o neonatales, la infección materna puede ser primaria o de reactivación. En el inmuno comprometido -trasplante de órganos o SIDA- puede ocurrir una primoinfección o reactivación. Las transfusiones de sangre o derivados y el órgano trasplantado pueden ser la fuente de infección. Se encuentran en riesgo de infección quienes manipulan materiales infectados: personal de laboratorio virológico, personal del equipo de salud que sufre accidentes punzocortantes.
El período de incubación puede ser variable pero generalmente se extiende por una a tres semanas.
Criterios Diagnósticos
Es variable de acuerdo a la situación inmunológica de los pacientes. En inmunocompetentes suele pasar desapercibida o producir un síndrome mononucleosiforme. En trasplantados de órganos las manifestaciones más comunes son la fiebre, astenia, mialgia artralgia, leucopenia y linfocitosis, alteraciones de las enzimas hepáticas. Es frecuente la asociación con el rechazo de órgano y con algunas drogas inmunosupresoras empleadas en estos procedimientos. En SIDA es frecuente la neumonía, la coriorretinitis. el compromiso gastrointestinal con diarrea, las encefalitis, etc.
El diagnóstico se funda en pruebas serológicas, como la determinación de antígeno temprano en leucocitos o tejido. Los tests de inmunofluorescencia indirecta con identificación de IgM e IgG son los más frecuentemente empleados y permite identificar seroconversión, fase aguda de la enfermedad o reactivación.
CANDIDIASIS (B 37)
Concepto/Definición
Son infecciones causadas por hongos levaduriformes imperfectos (por que carecen de reproducción sexual) del género Cándida, que comprende varias especies, la más conocida es C. Albicans. Hasta hace algunas décadas originaban únicamente infecciones de piel y mucosa, pero en la actualidad, con el advenimiento de los antibióticos de amplio espectro, como de los citostáticos e inmunosupresores, se han agravado y generalizado estas infecciones creando verdaderos problemas de diagnóstico y terapéutico.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Cándida Albicans es un saprófito normal de las mucosas oral, digestiva y genital del hombre y de los animales, desde donde pasa fácilmente a los alimentos, al medio hospitalario y al ambiente en general.
La mayoría de estas infecciones son de origen endógeno, pero es posible su transmisión en el ambiente hospitalario y de persona a persona.
Las personas que por motivos profesionales se mojan frecuentemente las manos (lavanderas, lavaplatos, etc.) pueden presentar infecciones cutáneas (piel y uñas) a causa de este hongo.
Criterios Diagnósticos
Las Paroniquias y Onicomicosis, producidas por este hongo son afecciones triviales que comienzan con tumefacción subungueal caliente, dolorosa y brillante que, con el tiempo, conduce al engrasamiento de la base de las uñas, con la consecuente pérdida de las mismas.
Las candidiasis diseminadas con localización hematógenas metastáticas son infecciones graves con sintomatología muy variada según su localización y de alta mortalidad, a causa de su difícil diagnóstico y tratamiento en pacientes inmunológicamente deprimidos. No son enfermedades consideradas profesionales por lo que no serán motivo de descripción en este apartado.
El diagnóstico de las candidiasis superficiales se basa en la epidemiología, la clínica y en la observación de las seudohifas en los frotis (tinción con KOH), con ulterior cultivo.
HISTOPLASMOSIS (B39)
Concepto/Definición
Micosis profunda producida por un hongo distribuido en muchos lugares del mundo llamado Histoplasma capsulatum. Se encuentra en la tierra y produce enfermedad en el hombre y varias especies animales por inhalación. La primoinfección es pulmonar pero puede tornarse progresiva y extenderse en forma sistémica. El agente se presenta como levadura en los tejidos y siempre es intracelular, en macrófagos o células gigantes.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Enfermedad endémica en varias regiones tropicales, subtropicales templadas y húmedas del mundo. Es común en la cuenca del Río de la Plata y en el sur de Brasil. La infección asintomática tiene una prevalencia variable de 20 a 80%, según las regiones. Predomina en niños menores de 4 años o varones mayores de 50 años, y en inmunodeprimidos, en especial enfermos de SIDA. El reservorio del hongo es la tierra, en especial donde hay guano de pájaros y murciélagos. Las áreas de mayor densidad suelen ser gallineros, nidos de pájaros y lugares frecuentados por murciélagos. Por ello, los más expuestos son los trabajadores de bodegas, espeleólogos o que desarrollan labores en edificios abandonados, trabajadores en contacto con guano de pájaros. No existe el contagio interhumano ni animal-humano.
Criterios Diagnósticos
Tras la inhalación de las microcomidias, se produce una infección local y luego diseminada desde los ganglios mediastínicos y por vía linfohemática a todo el organismo. En general el organismo logra limitar el problema a los 2 ó 3 meses. Las formas clínicas son: asintomática (más frecuente), pulmonar aguda, diseminada aguda y diseminada crónica.
La infección asintomática se detecta por seroconversión o positivización de las pruebas cutáneas a la histoplasmina.
La infección pulmonar aguda comienza entre 8 y 15 días después de la exposición a la fuente de infección. Se presenta como síndrome pseudogripal, tos seca y dolor torácico. Puede aparecer eritema nudoso. En la radiografía de tórax hay infiltrado pulmonar bilateral, algodonoso con adenopatías hiliares o mediastinales. Al cabo de 2 a 3 semanas, se resuelve el infiltrado y los ganglios se van calcificando.
La forma diseminada aguda cursa con fiebre en picos, postración, lesiones cutáneas pápulo-costrosas, hepatoesplenomegalia, infiltrado pulmonar y leucopenia. Pueden producirse úlceras mucosas, compromiso osteoarticular y meníngeo. Esta es la forma más frecuentemente asociada a SIDA. Puede simular una tuberculosis miliar. Lleva a la muerte entre 3 y 6 meses.
La forma crónica diseminada afecta en general a hombres mayores de 50 años. Suele estar asociada a diabetes, uso de corticoides o tumores ocultos. Se manifiesta por pérdida de peso, síndrome febril prolongado, úlceras en orofarinx, insuficiencia suprarrenal, infiltrados pulmonares.
El diagnóstico se basa en el hallazgo del agente en muestras clínicas, cultivos, tinciones directas o estudios anatomopatológicos. Las pruebas serológicas útiles son TIF, aglutinación contrainmunoelectroforesis, y fijación de complemento. Éstas se positivizan 2 a 6 semanas después de la infección. Una fijación de complemento con títulos iguales o superiores a 1/32, indica enfermedad progresiva. Si tras un tratamiento estos valores caen a 1/8, indica curación. La prueba cutánea con hipersensibilidad retardada frente a histoplasmina se positiviza a las 2 ó 3 semanas de la infección, y sigue positiva por años, indicando infección. Se negativiza en las formas diseminadas.
PALUDISMO -MALARIA (B 50-B 54)
Concepto/Definición
Enfermedad parasitaria no contagiosa, causada por esporozoario del género Plasmodium y trasmitida por varias especies de mosquitos del género Anopheles. Su presentación clásica es fiebre, esplenomegalia, anemia y evolución crónica.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Hemoparasitosis de distribución universal y endémica en regiones con atributos ecológicos definidos. Hay tres áreas definidas: área ecuatorial, área subtropical y área localizada. Hay factores animales involucrados, reservorios humanos y animales, por ejemplo el chimpancé. Finalmente, varias especies de Anopheles son capaces de transmitir el plasmodio de hombre a hombre, de animal-hombre o de hombre-animal. Los factores humanos se correlacionan con las del parásito: P. falciparum produce formas más severas, mientras que vivax produce más recaídas. No todos los portadores de Plasmodium enferman. Cuatro especies de Plasmodium parasitan habitualmente al hombre: P. falciparum, vivax, malarie y ovale. Cada uno de ellos tiene particularidades clínico-evolutivas.
Criterios Diagnósticos
Como mencionáramos, cada especie de Plasmodium tiene características clínicas y evolutivas particulares. El período de incubación varía de 12 a 30 días. Se puede evidenciar un período de invasión con fiebre remitente, astenia, fatiga fácil, dolor generalizado e inespecífico. Esta fase puede simular una fiebre tifoidea, abdomen agudo, encefalitis o shock hipovolémico. En el período de estado aparecen los clásicos escalofríos de media a una hora de duración, con temperatura elevada de 6 a 12 horas de duración seguida de sudoración profusa que deja exhausto al paciente. Según la especie de Plasmodio involucrado, este ciclo se repite cada 48 hs -falciparum y vivax- o 72 hs -malarie- o en forma cotidiana por infecciones mixtas. Como la invasión de los glóbulos rojos determina hemólisis, ésta a su vez produce trastornos importantes a nivel de diversos órganos o sistemas, riñón, encéfalo, etc.
Se basa en la demostración del parásito en sangre periférica en extendido, gota gruesa y métodos indirectos como TIF, hemoaglutinación indirecta y ELISA.
LEISHMANIASIS (B 55)
Concepto/Definición
Enfermedad causada por protozoos del género Leishmania, de los cuales hay varias especies. Es una zoonosis parasitaria. Se trasmite por insectos hematófagos llamados «flebótomos». De acuerdo a la especie parasitaria se presentará en el hombre una forma tegumentaria o visceral.
En nuestro continente, las leishmaniasis tegumentarias se deben a L. braziliensis, mexicana, trópica, mayor y aethiópica y la visceral a L. donovani con 3 subespecies -donovani, infantum y chagasi-. En la Argentina, se producen casos de leishmaniasis tegumentaria por la especie braziliensis, y son discutidos los casos de leishmaniasis visceral.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
En la Argentina, se registran casos en las provincias del Noroeste, Centro Norte y Noreste. Se reconocen ciclos silvestre, ciclo peridomiciliario animal y peridomiciliario humano. Están particularmente en riesgo los desmalezadores, los trabajadores de la caña de azúcar y la construcción de caminos.
Criterios Diagnósticos
Presenta manifestaciones cutáneas y mucosas. El período de incubación entre la picadura del flebótomo y la aparición de las manifestaciones, suele variar entre 15 días y 2 meses. La evolución de la lesión cutánea es máculo-pápula pruriginosa, pústula que luego se ulcera y evoluciona crónicamente, extendiéndose en superficie y profundidad. Suele acompañarse de adenopatía satélite. De las lesiones mucosas, la nasal es la más afectada. Obstrucción nasal, rinorrea acuosa, prurito y epistaxis, son los síntomas más frecuentes. Luego se agrega el compromiso cartilaginoso con perforación y eliminación total. También se afecta el paladar blando, la faringe y la laringe. La forma visceral, puesta en duda en Argentina, tiene un período de incubación entre 8 y 12 meses, si bien se han descripto casos de 10 días a 38 meses. Comienza a manifestarse con fiebre intermitente, luego persistente con esplenomegalia de gran magnitud, más tarde hepatomegalia y en algunos casos, ictericia.
Métodos parasitológicos con visualización del agente por frotis, anatomía patológica y cultivo. La serología más empleada es TIF y ELISA.
HIDATIDOSIS-EQUINOCOCOSIS (B 67)
Concepto/Definición
Antropozoonosis de evolución crónica causada por la colonización larval del Equinococcus sp, cuya presentación clínica es variable según la localización. Se caracteriza por el crecimiento en cualquier sitio del organismo de formaciones vesiculares de contenido líquido denominados quistes hidatídicos.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Puede afectar al hombre y a animales omnívoros y herbívoros. Hay cuatro especies de Equinococcus, predominando granulosus. La Argentina, es una zona de elevada endemicidad, en especial las regiones andina y patagónica. En estas regiones, el ciclo del parásito se extiende entre el perro y las ovejas. El hombre, particularmente los pastores, se encuentra expuesto a ingresar al ciclo del parásito, produciéndose la enfermedad. La expresión clínica puede ser muy tardía.
Criterios Diagnósticos
Depende fundamentalmente de la localización y tamaño del quiste hidatídico. Puede pasar desapercibido por mucho tiempo. Las evidencias clínicas pueden ser locales o regionales, dependiendo del tamaño y de los problemas mecánicos que el quiste produzca.
El hallazgo de una lesión quística y el antecedente epidemiológico, sugieren el diagnóstico. La confirmación es por la visualización del parásito. Las pruebas serológicas disponibles más sensibles y específicas, son las que detectan el llamado «arco 5», y que se llevan a cabo por difusión en agar o doble difusión 5 o DD5, con 99% de especificidad, pero tiene baja sensibilidad.
BIBLIOGRAFÍA
MANDELL, G L; DOUGLAS, D E; and DOLIN-R. Principles and Practice of Infecciones Diseases. Churchill Livinngstone. New York. 4º De. 1995.
REESE, R E; DOUGLAS, R G-Planteamiento práctico de las Enfermedades Infecciosas. Ediciones Días de Santos, Madrid. 1987.
1MARTINO Olindo A.-Temas de patología Infecciosa. López Libreros Editores. Buenos Aires. 1995.
LA DOU Joseph-Medicina Laboral. El Manual Moderno. México, 1993.
3.1.2 – TUMORES O NEOPLASIAS (DE NATURALEZA PROFESIONAL) (GRUPO II – CIE 10)
ANGIOSARCOMA DEL HÍGADO (C 22.3)
Concepto/Definición
Los carcinomas primitivos (primarios) del hígado son el carcinoma primario hepatocelular («hepatoma» o carcinoma de células parenquimatosas), responsable por cerca de un 90% de todos los casos; los colangiocarcinomas (ductos biliares hepáticos), responsables por cerca de un 5 a 7% de los casos; y los tumores mixtos. Entre los más raros están los hepatoblastomas, los angiosarcomas o hemangiosarcomas (células de Kupfer o células de la línea sinusal), y otros sarcomas.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
El angiosarcoma hepático es un tumor maligno hepático poco frecuente; las exposiciones ocupacionales que han sido asociadas con su etiología son el arsénico y el monómero cloruro de vinilo.
Distintos estudios muestran, desde la década de ’70, que trabajadores en plantas de del cloruro de polivinilo (PVC) a partir del monómero cloruro de vinilo (CV) tienen riesgo aumentado de desarrollar angiosarcoma hepático, además de la acro-osteolisis (degeneración de los huesos de las falanges terminales), del síndrome de Raynaud, trastornos circulatorios y alteraciones de la función hepática.
Las observaciones clínicas y epidemiológicas han tenido fuerte respaldo en estudios experimentales, a tal punto que la relación de causalidad, a nivel mundial, es actualmente indiscutible.
El LEP reconoce como enfermedad profesional el cáncer del hígado (angiosarcoma) en trabajadores expuestos al arsénico y sus compuestos y al cloruro de vinilo, en las exposiciones ocupacionales ejemplificadas en la lista.
Criterios Diagnósticos
La inmensa mayoría de los pacientes presenta dolor abdominal, una masa en el cuadrante derecho superior, sensibilidad dolorosa en el hipocondrio derecho, pérdida de peso y ascitis.
La naturaleza altamente vascular del angiosarcoma hepático puede provocar hemorragia peritoneal masiva.
Se pueden observar, simultáneamente, deterioro de la función hepática, ictericia obstructiva con prurito, discreta colecistitis, episodios repetidos de hepatitis, o signos de enfermedad metastásica.
La alfafetoproteína -antígeno cárcino embrionario- se encuentra elevada en un 30 a 50% de los casos, pero no es diagnóstica, ya que otros tumores pueden también producir este aumento. Las pruebas de función hepática generalmente se encuentran alteradas, especialmente la fosfatasa alcalina (90% de los casos). La TGO y la LDH están elevadas en más de 2/3 de los casos, pero la TGP generalmente está normal. Los pacientes cirróticos presentan una elevación crónica de los niveles de transaminasas, que pueden sufrir una caída, cuando el tumor se desarrolla.
La centelleografia hepática muestra resultados confusos, pero es útil en pacientes con tumores solitarios precoces. La angiografía es de utilidad para el diagnóstico de tumores vascularizados.
La biopsia hepática es definitiva en el diagnóstico. Las biopsias de lesiones vascularizadas, como el angiosarcoma hepático, se deben realizar a través de laparoscopía o laparotomía.
TUMORES MALIGNOS DE LA FOSA NASAL (C 30) Y DE LOS SENOS PARANASALES (C 31)
Concepto/Definición
Aunque estos tumores envuelvan frecuentemente tanto la fosa nasal como los senos paranasales, es importante la diferenciación de aquellos que son limitados a la fosa nasal, de los que surgen a partir de los senos. Cerca de un 59% de estos tumores malignos son encontrados en los senos maxilares; un 24% en la fosa nasal; un 16% en los senos etmoidales; y 1% en los senos esfenoidales. Aproximadamente un 80% de los tumores malignos de esta región se desarrollan en la superficie mucosa, y la mayoría son carcinomas de células escamosas. Pueden también ocurrir adenocarcinomas, sarcomas, plasmocitomas, linfomas y tumores de las glándulas salivares.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Los tumores malignos de la fosa nasal y/o de los senos paranasales son extremamente raros. Su incidencia, en ambos sexos, es de aproximadamente 1:100, cuando se la compara con los tumores más comunes, es decir, el de pulmón en hombres, y de mama en mujeres. En los EE.UU., su frecuencia es de 0,3 a 1,0 por 1 millón en la población general. La edad habitual de su incidencia está entre los 50 y los 79 años.
El LEP reconoce como enfermedad profesional el cáncer de la fosa nasal y/o de los senos paranasales en trabajadores expuestos al níquel y sus compuestos.
En estos procesos, se considera que la acción carcinogénica es debida a la exposición a sulfuros de níquel o óxidos de níquel.
El tiempo de latencia es largo y la literatura muestra que la incidencia comienza a partir de los 15 años de latencia, y sigue creciendo hasta períodos tan largos como 40 años.
Criterios Diagnósticos
Los síntomas y signos frecuentemente mimetizan una sinusitis inflamatoria, e incluyen dolor local, hiperestesia, odontalgia, secreción nasal sanguinolenta, caída de dientes, y mal ajuste de dentaduras. Otros síntomas son los trastornos visuales, proptosis, obstrucción nasal y la presencia de una masa que puede ulcerar a través de la piel y del paladar.
La investigación diagnóstica requiere la rinoscopía, la sinoscopía y la tomografía computarizada o la resonancia magnética del área comprometida. La presencia de destrucción ósea, observable en radiografías, es la clave para que la sospecha sea dirigida hacia procesos neoplásicos.
En los trabajadores expuestos al níquel, el tipo predominante de tumor maligno en esta región es el de células escamosas, usualmente primitivo de los senos maxilares.
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN (C 34)
Concepto/Definición
Del concepto amplio de «cáncer del pulmón» forman parte el carcinoma de células escamosas, también conocido como carcinoma epidermoide, responsable por un 30% de todas las neoplasias malignas del pulmón, más frecuentemente central (80%), que periférico (20%); el carcinoma de pequeñas células, responsable por un 20% de las neoplasias malignas pulmonares, de localización más frecuentemente mediastinal o hilar (95% son centrales), que periféricos (5%); el adenocarcinoma y carcinoma de grandes células, responsable por un 30% de todas las neoplasias malignas pulmonares, de localización más frecuente en la periferia, como nódulos periféricos (70%); los cánceres histológicamente mixtos, responsables por un 20% de todas las neoplasias malignas pulmonares; y los tumores pulmonares poco comunes (angiosarcoma, carcinoides brónquicos, carcinomas adenoide císticos, carcinosarcomas, y mesoteliomas).
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
El cáncer del pulmón es la neoplasia visceral más común, responsable por aproximadamente un 34% de todas las muertes por cáncer en hombres, y un 22% de todas las muertes por cáncer en mujeres.
Sobre su etiología, los estudios epidemiológicos muestran de forma concluyente que el tabaquismo es la más importante causa de cáncer del pulmón, responsable por aproximadamente un 80 a 90% de todos los casos. Los carcinógenos más conocidos, producidos en la combustión del tabaco, son la nitrosamina tabaco-específica y los hidrocarburos policíclicos aromáticos.
En cuanto a las exposiciones de naturaleza ocupacional, se reconocen en el LEP, como enfermedades profesionales, los cánceres de pulmón que ocurren en trabajadores expuestos al arsénico y sus compuestos, asbesto, clorometil metil éter, cromo, níquel, radiaciones ionizantes y gases crudos de fábricas de coque.
En cuanto al arsénico, existen suficientes evidencias de su acción carcinogénica, tanto en el pulmón, observado en trabajadores de fundiciones de cobre, y entre los que producen y aplican plaguicidas arsenicales, como en la piel, y, probablemente, en el sistema linfático.
En relación al asbesto, además de la asociación causal con los mesoteliomas, desde 1955 es conocida la relación causal con el cáncer del pulmón, asociado o no a la asbestosis. La exposición ocupacional al asbesto significa un aumento en el riesgo de adenocarcinoma pulmonar (3 a 4 veces) en trabajadores no fumadores, y de carcinoma de células escamosas en trabajadores fumadores (riesgo 3 veces superior al riesgo de los fumadores no expuestos al asbesto). En trabajadores fumadores expuestos al asbesto, el riesgo relativo (sinérgicamente multiplicado) es aumentado en 90 veces.
En cuanto al clorometil metil éter, varios estudios epidemiológicos muestran que el riesgo relativo para cáncer del pulmón en trabajadores expuestos (principalmente en la producción del clorometil metil éter) parece ser dosis-dependiente, con fuerte predominio del carcinoma de pequeñas células (oat cells).
En relación al cromo, más de 50 estudios epidemiológicos han sido publicados desde la década del ’50, mostrando la importancia del cromo (principalmente cromo hexavalente) en la etiología del cáncer del pulmón, particularmente en su producción, en la producción de pigmentos, en los procesos de galvanoplastia, y en la industria de hierrocromo.
El níquel está asociado con la producción del cáncer de la fosa nasal, del pulmón, y probablemente de la laringe. Las actividades consideradas de riesgo más importante, según los estudios publicados, son el trabajo con polvos de los hornos y con humos conteniendo níquel.
Las radiaciones ionizantes están históricamente asociadas a tumores malignos. En relación al cáncer del pulmón, su contribución etiológica está descripta en trabajadores de la salud (radiólogos); en mineros de uranio, de hierro (minas subterráneas, con exposición a radón radioactivo), de estaño y, probablemente, de oro; y en trabajadores de minas de carbón.
Criterios Diagnósticos
El diagnóstico de cáncer del pulmón está basado en la historia, el examen físico y los exámenes complementarios. Estos consisten básicamente de radiografías (radiografía de tórax frente y perfil, tomografía computarizada, tomografía lineal e investigación de otras anormalidades). La precisión de la radiografía para detección de cáncer del pulmón está entre un 70 y un 88%.
El diagnóstico de cáncer pulmonar tiene que ser comprobado anátomo-patológicamente, sea a través de la citología del esputo, de la broncoscopía de fibra óptica, de la biopsia transtorácica, de la mediastinoscopía, o de la mediastinotomía.
TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL (C 44)
Concepto/Definición
Los epiteliomas son neoplasias del epitelio. En un sentido más estricto, tanto procesos benignos como procesos malignos son incluidos en el término, pero en la mayor parte de las veces, epitelioma significa procesos malignos. Corresponden a los carcinomas de células basales (basocelulares) y a los carcinomas de células escamosas (espinocelulares). Los melanomas normalmente son tratados en otra categoría.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
En relación a la exposición ocupacional, el cáncer de la piel fue primeramente descrito por Percivall Pott, en 1775, en el escroto de trabajadores limpiadores (o ex-limpiadores) de chimeneas.
Asimismo, hace mucho tiempo que es conocida la etiología ocupacional debida al arsénico, sea en su producción, sea en la utilización de varios productos.
La exposición natural (excesiva) a radiaciones ultravioletas puede ocurrir en determinadas ocupaciones, como es el caso de pescadores y de los que trabajan en la agricultura.
El LEP reconoce como enfermedad profesional los cánceres de piel (epiteliomas) causados por arsénico y sus compuestos, derivados del petróleo, por radiaciones ionizantes, y por radiaciones ultravioletas, en las actividades ejemplificadas.
Criterios Diagnósticos
La única herramienta diagnóstica que puede ser utilizada con seguridad es la biopsia de la lesión sospechosa, que normalmente es adecuada para el diagnóstico del carcinoma de células basales. Cuando se sospecha de carcinoma de células escamosas, la biopsia debe ser más profunda.
MESOTELIOMAS (C 45)
Concepto/Definición
Los mesoteliomas son tumores -benignos o malignos- de origen mesodermal que surgen de la membrana de revestimiento de las cavidades pleural, pericárdica, o peritoneal.
En los estadios iniciales el mesotelioma maligno pleural aparece como una pequeña área en forma de placa o nódulo, en la pleura visceral o parietal, que evoluciona de forma coalescente, formando masas tumorales más voluminosas. Se acompaña, frecuentemente, de derrame pleural. El tumor se desarrolla por extensión directa, formando grandes masas de tejido tumoral que invaden estructuras adyacentes. incluyendo la pared del tórax, la cisura interlobar, el parénquima pulmonar, el mediastino, el pericardio, el diafragma, el esófago, grandes vasos del mediastino, la pleura contralateral, y la cavidad peritoneal. La muerte es generalmente causada por restricción de una o más de estas estructuras vitales.
En la cavidad peritoneal, el espesamiento del peritoneo visceral y parietal puede cercar y comprimir el intestino, el hígado, y el bazo. Grandes masas pueden causar obstrucción intestinal, y en las grandes expansiones el tumor se extiende hasta el retroperitoneo, invade el páncreas, y comprime los riñones, pudiendo invadir el diafragma y llegar hasta los pulmones.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Los mesoteliomas son tumores extremadamente raros en la población general. Su incidencia, en ausencia de exposición a asbesto, está estimada en alrededor de 1 caso por 1 millón de habitantes/año.
El mesotelioma de pleura ocurre más en hombres que en mujeres, en una proporción aproximada de 5:1 (probablemente reflejando distintos riesgos de exposición ocupacional). En el mesotelioma de peritoneo, la proporción sería de 3:2.
Su relación etiológica con el asbesto (amianto) fue suficientemente establecida desde el conocido trabajo de Wagner y colaboradores, realizado en Ciudad del Cabo, África del Sur, publicado en 1960. Posteriormente, numerosas investigaciones confirmaron ese hallazgo.
Los estudios mostraron que tanto la exposición ocupacional al asbesto, como la exposición ambiental (domicilios cercanos a plantas industriales y/o exposición de las mujeres de los trabajadores -o al revés- a través de la ropa sucia con fibras de asbesto de las plantas) están claramente asociadas con la etiología de los mesoteliomas.
Es muy alta (más que un 90%) la probabilidad de que adultos que desarrollan mesotelioma maligno -de pleura o de peritoneo- hayan trabajado en plantas que utilizan asbesto, y/o hayan residido cerca de una planta que lo procese.
Todos los tipos de fibras de asbesto son carcinogénicos en términos de producción de mesoteliomas, y son considerados como carcinogénicos completos, ya que actúan como iniciadores y como promotores del proceso. De entre ellos, los anfiboles (crocidolita y amosita, principalmente) son los más temidos por la producción de mesoteliomas.
El desarrollo de estos tumores no parece ser dosis-dependiente, lo que significa que, en principio, cualquier número de fibras puede iniciar y promover el tumor (lo que explicaría su incidencia en mujeres de trabajadores, en sus hijos, o en personas que residen o frecuentan edificios revestidos con asbesto, utilizado para fines de aislamiento térmico).
El período de latencia entre la primera exposición y la manifestación del mesotelioma maligno es muy largo. La experiencia internacional muestra latencias entre 35 y 45 años, aunque algunos trabajos muestren períodos relativamente tan cortos como 20 años.
El LEP reconoce como enfermedades profesionales los mesoteliomas de pleura, de pericardio o de peritoneo, en trabajadores con historia de exposición ocupacional al asbesto (amianto), en las actividades ejemplificadas.
Criterios Diagnósticos
Los pacientes con mesotelioma maligno de la pleura consultan al médico por su disnea, dolor torácico, o la combinación de ambos síntomas.
En la radiografía del tórax, el mesotelioma de pleura se presenta como un derrame pleural, o masa(s) lobulada(s) de la pared torácica, pericardio, o, eventualmente, como asociación de derrame y tumor. Con la evolución del proceso, se nota una disminución progresiva del volumen del pulmón afectado, pudiendo también envolver los contornos cardíacos y causar escoliosis.
La tomografía computarizada es un recurso más apropiado que la radiografía convencional para el estudio de las lesiones pleurales causadas por el asbesto, desde las calcificaciones y espesamientos iniciales, hasta las lesiones tumorales malignas.
El examen del líquido del derrame pleural y de su citología puede ayudar en el diagnóstico del mesotelioma.
En el caso de mesotelioma del pericardio, el cuadro puede ser de dolor torácico e insuficiencia cardíaca congestiva, con hallazgos de constricción cardíaca, con imagen cardíaca aumentada, debida al derrame, semejante a la pericarditis. El diagnóstico, que habitualmente era hecho post-mortem, puede ser realizado por toracotomía y pericardiotomía, pero sin efectos prácticos sobre la evolución. La sobrevida es extremamente corta.
El mesotelioma de peritoneo puede presentarse con un cuadro de ascitis progresiva, dolor abdominal, y presencia de una masa tumoral en el abdomen. La peritoneoscopía puede ayudar el diagnóstico. La evolución es invariablemente fatal, con complicaciones intestinales obstructivas.
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA (C 67)
Concepto/Definición
«Cáncer de la vejiga» no es una entidad única, sino que representa un espectro de enfermedades neoplásicas que van desde los tumores curables con mínima intervención, hasta los tumores invasivos y metastáticos, que provocan, inexorablemente, la muerte.
Desde el punto de vista de su histología, un 90% de los cánceres de la vejiga son clasificados como carcinomas de células transicionales (uroteliales) y un 8% son de los subtipos de carcinomas de células escamosas. Los adenocarcinomas, sarcomas, linfomas y tumores carcinoides son raros.
Desde el punto de vista clínico y citoscópico, los tipos de cáncer de la vejiga incluyen: los cánceres papilíferos solitarios (los más comunes y menos probables de mostrar infiltración); los crecimientos papilíferos difusos; los tumores sesiles; y el carcinoma in situ.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
En países industrializados, los cánceres de la vejiga constituyen un 4% de los cánceres viscerales, estando en tercer lugar entre los cánceres más prevalentes entre hombres, y en décimo lugar entre las mujeres. Es tres veces más frecuente entre hombres que entre mujeres. La edad media de presentación es alrededor de los 68 años.
La etiología química del cáncer de la vejiga fue propuesta ya en 1895, por Renn, en Alemania, cuando observó que los trabajadores que utilizaban colorantes de anilinas tenían una incidencia de cáncer aumentada.
El LEP reconoce como enfermedad profesional el tumor maligno de vejiga causado por las aminas aromáticas y sus derivados: amino-4-difenilo, bencidina, sus homólogos, sus sales y sus derivados clorados, beta-naftilamina, 4-difenilo, dianisidina, en las actividades ejemplificadas.
Criterios Diagnósticos
Los pacientes con carcinoma de la vejiga usualmente (85%) se presentan con gran hematuria sin dolor. La irritabilidad vesical ocurre en un 25% de los pacientes, con manifestaciones de urgencia urinaria, poliuria, disuria e incomodidad pélvica post-miccional. El dolor pélvico está asociado a enfermedad avanzada.
La cistoscopía es un examen fundamental en el diagnóstico de cáncer vesical. Las áreas de anormalidades pueden ser biopsiadas. La urografía excretora es utilizada para excluir otros problemas del tracto renal alto y para detectar obstrucción ureteral que puede ser una señal de cáncer invasivo del músculo.
La citología de orina detecta cerca de un 70% de los cánceres de vejiga.
LEUCEMIAS (C 91 – C 95)
Concepto/Definición
Las leucemias son neoplasias malignas de los órganos formadores de la sangre, caracterizadas por el desarrollo y la proliferación anómala de leucocitos y sus precursores en la sangre y en la médula ósea.
Son clasificadas de acuerdo con el grado de diferenciación de las células, en agudas o crónicas (términos no referidos a la duración de la enfermedad), y de acuerdo con el tipo predominante de células, en mielocíticas (o mieloides, o mielógenas) y en linfocíticas (o linfoides).
En las leucemias agudas, las células hematopoyéticas inmaduras proliferan sin sufrir diferenciación en células maduras normales. Las células proliferantes, sean mieloblastos o linfoblastos, no permiten que haya producción normal de eritrocitos, granulocitos y plaquetas por la médula ósea. Este proceso es responsable por las principales complicaciones clínicas de la enfermedad: anemia, susceptibilidad a infecciones y hemorragia. Las células leucémicas inmaduras también infiltran los tejidos, con consecuente disfunción orgánica.
La leucemia linfocítica crónica (LLC) se caracteriza por la proliferación de linfocitos inmunológicamente incompetentes.
La leucemia mieloide crónica (LMC) se caracteriza por un acúmulo desordenado de elementos de la serie granulocítica que invaden los órganos hematopoyéticos.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Se estima que la ocurrencia de nuevos casos de leucemias está dividida en forma equilibrada entre categorías agudas y crónicas. Las leucemias ocupan, en general, el quinto lugar en la incidencia de cáncer en hombres y en mujeres, y aproximadamente un 3% de todos los casos de cáncer. Como causa de muerte, las leucemias están en la tercera posición entre las principales causas de muerte de hombres, y en la cuarta posición entre las principales causas de muerte de mujeres.
La contribución de la ocupación/profesión en la etiología de las leucemias ha sido establecida, desde el punto de vista epidemiológico, hace muchos años. El LEP reconoce la naturaleza ocupacional de leucemias en trabajadores expuestos al benceno y a las radiaciones ionizantes, en las actividades laborales ejemplificadas.
Para trabajadores expuestos al benceno, está suficientemente demostrada la relación de causalidad con la etiología de la leucemia mieloide aguda (LMA) y razonablemente establecido el nexo causal con la leucemia mieloide crónica (LMC) y la leucemia linfocítica crónica (LLC).
Los estudios epidemiológicos de evaluación de riesgo (risk assessment) conducidos por la Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo de los EE.UU. (OSHA) estiman que la exposición a nivel de 10 partes por millón (ppm), durante la vida laboral, produce una incidencia de 95 muertes por leucemia, en cada 1.000 trabajadores que fueron expuestos al benceno. Con la misma metodología, se estima que a nivel de 1 ppm, la exposición durante la vida laboral aún cause una incidencia de 10 muertes por leucemia, en cada 1.000 trabajadores.
En lo referente a las radiaciones ionizantes, los estudios realizados con radiólogos, con sobrevivientes de las bombas atómicas en Japón, y con pacientes que recibieron irradiación terapéutica, muestran, de forma consistente, una relación causal, dosis-dependiente, entre leucemias agudas y crónicas y la exposición excesiva a radiaciones ionizantes, arriba de 50 rads (radiation absorbed dose).
Criterios Diagnósticos
En la LMA, el paciente manifiesta enfermedad aguda y presenta signos que indican función anormal de la médula ósea: infección como consecuencia de la granulocitopenia, hemorragia relacionada con la trombocitopenia y/o anemia debido a la falta de maduración eritrocítica. Puede ocurrir dolor óseo debido a la expansión de la médula leucémica. En la LLA es común hallar adenopatía y esplenomegalia. En general, el recuento total de leucocitos se encuentra aumentado, sobrepasando, a veces, 100.000/mm3, aunque el número puede estar normal o reducido (< 3.000/mm3). Un pequeño porcentaje de los pacientes presenta leucemia aleucémica (pancitopenia), que debe ser distinguida de la anemia aplástica.
El diagnóstico de LLC se basa en la observación de linfocitosis absoluta y persistente en la sangre periférica, por lo menos de 15.000 células/mm3. La médula ósea se presenta hipercelular, y más de un 40% de las células consisten en linfocitos.
El paciente típico con LMC presenta pocos síntomas iniciales, y la enfermedad puede ser descubierta en un hemograma de rutina. La leucocitosis con precursores mieloides en la sangre periférica y la esplenomegalia están casi siempre presentes en la ocasión del diagnóstico. La trombocitosis también es común. La médula ósea revela hiperplasia mieloide con desviación a la izquierda, y números frecuentemente aumentados de megacariocitos, así como aumento de reticulina o fibrosis.
El nexo causal con la exposición se hace por la historia ocupacional y otras evidencias de exposición anterior pues, en la mayoría de los casos, el largo período de latencia hace con que las leucemias aparezcan después de cesada la exposición.
BIBLIOGRAFÍA
- ALDERSON, M. – Occupational Cancer. London, Butterworths, 1986. 230 páginas.
- AUSTIN, H.; DELZELL, E. & COLE, P. – Benzene and leukemia – A review of the literature and a risk assessment. Am. J. Epidem. 127 (3):419-39, 1988.
- CASCIATO, D.A. & LOWITZ, B.B. – Manual de Oncologia Clínica. 2a. ed. Río de Janeiro, Medsi, 1991. 773 p.
- MOOSSA, A.R.; SCHIMPFF, S.C. & ROBSON, M.C. (Eds.) – Comprehensive Textbook of Oncology. Baltimore, Williams & Wilkins, 1991. 2 vols.
- RINSKY, R. A. et al. – Benzene and leukemia – An epidemiologic assessment. N. Engl. J. Med., 316:1044-50, 1987.
- SPIEGEL, J.R. & SATALOFF, R.T. – Cancers of the head and neck. In:HARBER, P.; SCHENKER, M.B. & BALMES, J.R. (Eds.) – Occupational and Environmental Respiratory Disease. St. Louis, Mosby, 1996. p. 276-90.
- WAALKES, M.P. & WARD, J.M. (Eds.) – Carcinogenesis. New York, Raven Press, 1994.
- WÜNSCH Fo., V. – Cáncer em sua relação com o trabalho. In: MENDES, R. (Ed.) – Patología do Trabalho. Río de Janeiro, Atheneu, 1995. pág.457-485.
3.1.3 – ENFERMEDADES (PROFESIONALES) DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS (GRUPO III – CIE 10)
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (D 46)
Concepto/Definición
Los Síndromes Mielodisplásicos son un grupo de entidades que tienen en común alteraciones de la médula ósea, de duración variable, que preceden al desarrollo de una leucemia mieloide aguda. Se caracterizan por células-tronco pluripotentes (stem cells) anormales, anemia, neutropenia, y trombocitopenia.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
La exposición ocupacional al benceno y la exposición a las radiaciones ionizantes están asociadas con la etiología de los síndromes mielodisplásicos, con mecanismos fisiopatológicos semejantes a los de las leucemias.
Criterios Diagnósticos
El paciente típico presenta comienzo insidioso de fatiga creciente y reducción de la tolerancia al ejercicio. Con frecuencia, el paciente atribuye sus síntomas a la «vejez». El examen físico puede revelar palidez; en cuanto a los exámenes de laboratorio muestran la presencia de anemia, que puede ser profunda. Típicamente, la anemia es macrocítica, con volumen corpuscular medio (VCM) de 100 a 110 u3, el frotis de la sangre periférica puede revelar una población eritrocitaria dismórfica, y el paciente también puede exhibir leucopenia, con o sin trombocitopenia. La médula ósea se presenta hipercelular, con aumento de las reservas de hierro y precursores eritroides morfológicamente anormales (diseritropoyesis), bien como mayor porcentaje de células mieloides en fase inicial de maduración.
ANEMIAS DEBIDAS A TRASTORNOS ENZIMÁTICOS (D 55.8)
Concepto/Definición
Anemia es un cuadro clínico resultante de la reducción del número de eritrocitos por mm3, de la cantidad de hemoglobina, o del volumen de las células rojas circulantes, que ocurre cuando el equilibrio entre la pérdida de sangre y la producción de sangre está alterado. Puede ser definida por los siguientes criterios de laboratorio más comunes: Hemoglobina (Hb) inferior a 12 g/dL y Hematocrito (Hto) inferior a 36%, en mujeres; Hemoglobina (Hb) inferior a 14 g/dL y Hematocrito inferior a 42%, en hombres.
Las anemias debidas a trastornos enzimáticos son, en el campo de la Toxicología Ocupacional, paradigmáticamente representadas por los efectos tóxicos de la exposición al plomo. En adición a su acción hemolítica, el plomo interfiere en la síntesis y en la biotransformación (metabolización) del hem de la hemoglobina de la sangre, por inhibir las enzimas ALA-deshidratasa, la coproporfirinogenasa y la hemo-sintetasa.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
La anemia producida por el plomo constituye una de las muchas manifestaciones del amplio espectro de efectos de la exposición ocupacional a este metal. En poblaciones de trabajadores expuestos, su ocurrencia, medida por incidencia y/o prevalencia, es una respuesta dosis-dependiente que no debe ser considerada de forma aislada, sino como uno de los parámetros del cuadro de la intoxicación ocupacional por plomo.
Como parámetro de laboratorio de intoxicación por plomo, la anemia tiene baja especificidad, especialmente en áreas o grupos poblacionales donde la desnutrición y/o las parasitosis son endémicas. Tiene, también, sensibilidad relativamente baja, ya que es un efecto que, en adultos, comienza, en general, a partir de niveles de 50 microgramos de Pb por decilitro de sangre (ug/dL).
El LEP describe las actividades laborales que pueden generar exposición al plomo y sus compuestos.
Criterios Diagnósticos
La exposición ocupacional al plomo debe ser evaluada a través de la determinación del nivel de plomo en la sangre (Pb-S), que puede ser complementada por la determinación del nivel de plomo en la orina (Pb-O). Niveles de Pb-S hasta 20 ug/dL son encontrados en la población adulta no ocupacionalmente expuesta. Niveles de Pb-S superiores a 40 ug/dL o de 80 ug/L en la orina deben ser considerados como «exposición excesiva», compatibles con efectos adversos sobre la salud de los trabajadores.
El Cuadro 1 resume el cuadro clínico y las manifestaciones de laboratorio debidas a los efectos de la exposición ocupacional al plomo en adultos.
El diagnóstico de laboratorio de la intoxicación ocupacional por plomo puede ser caracterizado por niveles de ácido delta-amino-levulínico en la orina (ALA-O) superiores a 10 mg/g, creatinina y zinc protoporfirina en la sangre (ZPP-S) superiores a 100 ug/100 mL de sangre.
El examen de la sangre y, en especial, del glóbulo rojo, puede ser importante para el estudio de la intoxicación por plomo. Pueden ser observadas granulaciones basófilas en el interior del glóbulo rojo.
CUADRO 1 – PRINCIPALES EFECTOS ADVERSOS DEL PLOMO SOBRE LA SALUD DE ADULTOS EN CONDICIONES DE EXPOSICIÓN ESTABLE A LARGO PLAZO, SEGÚN LAS CONCENTRACIONES SANGUÍNEAS ALCANZADAS POR EL METAL
ANEMIA APLÁSTICA (D 61.2; D 61.9)
Concepto/Definición
La anemia aplástica constituye un grupo de alteraciones de la médula ósea caracterizado por pancitopenia debida a la reducción de las células hematopoyéticas de la médula, con su substitución por grasa. Es frecuentemente acompañada por granulocitopenia y trombocitopenia.
Las anemias aplásticas pueden ser de naturaleza constitucional o congénita (anemia de Fanconi, anemia hipoplástica familiar, aplasia congénita, pancitopenia con malformaciones); adquiridas, en este caso secundarias a una gran variedad de causas, tales como drogas, radiaciones ionizantes, productos químicos de naturaleza ocupacional; asociadas a otras enfermedades; idiopáticas, sin causa conocida.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
El benceno y las radiaciones ionizantes son los agentes de anemia aplástica más conocidos en Salud Ocupacional, y reconocidos en el LEP.
En relación al benceno, la historia de exposiciones a elevados niveles de concentración ambiental (superiores a 100, 200 o más ppm) provocó en el pasado centenas de casos de anemia aplástica, en diversos países. Se considera que en los últimos años, con la progresiva reducción de las concentraciones ambientales y el supuesto mejoramiento de las condiciones de trabajo, la ocurrencia de anemia aplástica debida al benceno es rara. El seguimiento de expuestos, por medio de hemogramas periódicos, con el inmediato alejamiento de la exposición de los trabajadores con signos precoces, ha contribuido para reducir la incidencia de esta grave hemopatía.
El Cuadro 2 puede ayudar a consolidar el conocimiento actual relativo al benceno, considerándose la relación «exposición» (o «dosis») x «efecto» y/o «respuesta»:
CUADRO 2 – EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN AL BENCENO
NIVEL DE CONCENTRACIÓN (ppm) EFECTO
1
Umbral del olor Riesgo aumentado de leucemia en exposiciones largas (estimado)
< 10
Efectos citogenéticos 25-40 Reducción del tenor de hemoglobina y alteración de células sanguíneas
40-65
Reducción del número de células en la sangre periférica
65-125
Formas leves de pancitopenia, cefalea, fatiga, irritabilidad después de algunas horas de exposición
125-200
Formas más graves de pancitopenia
200-400
Riesgo de pancitopenia grave; valores hematimétricos alterados en un 50 a 80% de los casos
4.000
Inconciencia
10.000
Muerte después de algunas horas
Fuente: HAGMAR, 1988.
Criterios Diagnósticos
La anemia aplástica se caracteriza por pancitopenia periférica y acentuada reducción de la actividad hematopoyética en la médula ósea, sin ninguna alteración de la arquitectura medular normal o invasión por otros tipos celulares.
Se considera como trastorno grave cuando la proporción corregida de reticulocitos es inferior a un 1%; las plaquetas no alcanzan 20.000/mm3; el número de neutrófilos es inferior a 500/mm3; y la celularidad de la médula ósea corresponde a menos de un 25% del espacio medular.
PÚRPURA Y OTRAS MANIFESTACIONES HEMORRÁGICAS (D 69)
Concepto/Definición
Púrpura son un grupo de enfermedades de tendencias hemorrágicas, espontáneas o por pequeños traumatismos, caracterizadas por la presencia de puntillado hemorrágico o máculas vasculares en piel, mucosa y serosas (equimosis y púrpura), cuya etiología puede ser por disminución del número de plaquetas, plaquetas anormales, defectos vasculares, o reacciones a determinadas drogas o productos químicos.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Las mismas consideraciones sobre el benceno y sobre la radiaciones ionizantes hechas para otros efectos hematotóxicos son válidas para la púrpura y otras manifestaciones hemorrágicas. Son manifestaciones graves, que tienden, actualmente a ser cada vez más raras, en función de la reducción de los niveles de exposición ocupacional. El LEP describe las actividades laborales que pueden generar exposición.
Criterios Diagnósticos
Es necesario hacer una evaluación hematológica completa, para aclarar el diagnóstico diferencial de los disturbios hemorrágicos, que pueden ser por defectos de la coagulación, defectos plaquetarios o vasculares. La disminución plaquetaria (trombocitopenia) puede ser por producción diminuida o ineficaz de plaquetas, por aumento de la destrucción periférica, por secuestración esplénica o por dilución intravascular.
En el recuento de plaquetas, números inferiores a 100.000 por mm3 indican riesgo aumentado de sangrado. Niveles superiores a 50.000 plaquetas/mm3 raramente están asociadas a sangrado espontaneo, mientras niveles inferiores a 20.000 están, casi siempre, asociados a sangrado espontaneo, especialmente en pacientes febriles o anémicos.
La evaluación completa de los disturbios hemorrágicos requiere la realización de pruebas bien conocidas, como son el tiempo de protrombina (TP), el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA), el tiempo de trombina (TT) y el tiempo de sangrado (TS).
AGRANULOCITOSIS (Neutropenia tóxica) (D 70)
Concepto/Definición
Agranulocitosis es un síntoma complejo caracterizado por una importante disminución en el número de granulocitos y por lesiones en la faringe y otras mucosas, del tracto gastrointestinal y de la piel, también conocido como granulocitopenia o enfermedad de Schultz.
Granulocitos son células que contienen gránulos en su citoplasma y en el contexto de la hematología son especialmente los leucocitos que contienen gránulos neutrófilos, basófilos y eosinófilos en su citoplasma.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
En la población general la agranulocitosis tiene una prevalencia muy amplia, asociada al consumo de drogas y a otras causas (Cuadro 3).
CUADRO 3 – CAUSAS NO OCUPACIONALES DE NEUTROPENIA
Familiar benigna Inducida por drogas Antinflamatorios Drogas antibacterianas (ej. cloranfenicol) Anticonvulsivantes Drogas antitiroideas Fenotiazinas Cíclica Relacionada con enfermedades Virosis Sepsis bacteriana Anafilaxia Auto-inmune Síndrome de Felty Lupus eritematoso sistémico Insuficiencia medular Hiperesplenismo Deficiencia de vitamina B 12 y de ácido fólico Leucemia
(Adaptado de Cecil)
En grupos de riesgo, la disminución del número de granulocitos puede ser una señal precoz del efecto mielodepresor de sustancia tóxicas como el benceno o la exposición a radiaciones ionizantes.
Criterios Diagnósticos
El número «normal» de leucocitos varía entre 5.000 y 10.000 células por mm3, de los cuales un 50 a 70% consisten en neutrófilos. El límite inferior de leucocitos varía de autor en autor y según el grupo étnico y la edad, pero más veces ha sido considerado entre 3.500 y 4.000/mm3, para neutrófilos se ha considerado entre 1.500 y 2.000/mm3.
Sin embargo hay que considerar: a) las variaciones inter-individuales propias de la «epidemiología de la normalidad», responsables por distintos valores de referencia para glóbulos blancos en la población, distribuidos según el género, la edad, la etnia o raza, la altitud, la temperatura ambiental, etc.; b) las variaciones intra-individuales, aún «normales», traducidas por fluctuaciones de valores en el mismo individuo, según la hora del día, el ejercicio físico, el tabaquismo, el consumo de drogas o medicinas o la presencia de algún cuadro infeccioso aunque subclínico; c) el significado clínico de hallazgos verdaderamente patológicos; d) el diagnóstico diferencial de las causas de Neutropenia.
Recomiéndase considerar «series históricas» en un mismo individuo expuesto, como instrumento de vigilancia médica. Leucopenias aisladas tienen baja especificidad y bajo valor predictivo par fines diagnósticos.
LEUCOCITOSIS Y REACCIÓN LEUCEMOIDE (D 72.8)
Concepto/Definición
Leucocitosis es un aumento transitorio en el número de leucocitos en la sangre, resultante de varias causas, tales como hemorragia, fiebre, infección, inflamación, etc.
La reacción leucemoide se caracteriza por manifestaciones sanguíneas (aumento transitorio del número de leucocitos) y, a veces, hallazgos clínicos semejantes a la leucemia verdadera, en tal grado que la diferenciación inicial entre el proceso que causa las alteraciones observados y la leucemia se torna extremadamente difícil. La reacción leucemoide puede ser linfocítica, mielocítica y monocítica, según la célula que, cuantitativamente, aumenta más.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Leucocitosis, principalmente neutrofilia, es casi siempre observada en la infección bacteriana, en enfermedades inflamatorias y en la hemorragia, bien como en asociación con neoplasia maligna o enfermedad mieloproliferativa. Existen también leucoctosis familiares benignas. Leucocitosis transitoria puede ser inducida por estrés o ejercicio físico.
En general, la reacción leucemoide puede ser distinguida del recuento elevado de leucocitos en la enfermedad mieloproliferativa o en la leucemia, con base en la madurez de los leucocitos, en la «desviación a la izquierda» o la aparición de cayados y algunos metamielocitos, bien como en la elevación de la fosfatasa alcalina leucocitaria.
En salud Ocupacional, el aumento del número de leucocitos puede ser una señal precoz del efecto leucemogénico de sustancias químicas tóxicas, como el benceno o de la exposición a radiaciones ionizantes, pero puede, también preceder al proceso de desarrollo de la anemia aplástica.
Criterios Diagnósticos
El número «normal» de leucocitos varía entre 5.000 y 10.000 células por mm3, de los cuales un 50 a 70% consisten en neutrófilos. El límite superior de leucocitos varía de autor en autor y según el grupo ético y la edad, pero la mayoría de las veces es considerado alrededor de 10.000/mm3, para neutrófilos, se considera alrededor de 7.500/mm3. Para fines de vigilancia médica de trabajadores expuestos a sustancias químicas hematotóxicas o radiaciones ionizantes, se recomienda considerar «series históricas en un mismo individuo. Leucocitosis aisladas tienen baja especificidad y bajo valor predictivo par fines diagnósticos.
METAHEMOGLOBINEMIA (D 74)
Concepto/Definición
Metahemoglobinemia es la presencia de metahemoglobina en la sangre, causando cianosis y cefalea, fatiga, ataxia, disnea, taquicardia, nausea, vómitos, somnolencia, estupor, y (raramente) muerte.
La «metahemoglobinemia» y la «anemia con cianosis y subictericia» son las enfermedades de la sangre reconocidas en el LEP, como parte de un espectro muy amplio de enfermedades profesionales producidas o asociadas a la exposición ocupacional a las aminas aromáticas y sus compuestos y a los derivados nitrados y aminados del benceno, principalmente en condiciones agudas o exposiciones de corta duración.
Ocurrencia y Exposición Ocupacional
Las aminas aromáticas son una clase de sustancias químicas derivadas de los hidrocarburos aromáticos (por ejemplo, benceno, tolueno, naftaleno, antraceno, bifenilos, etc.) por la sustitución de por lo menos un átomo de hidrógeno por un grupo amino (-NH2). La anilina es la amina aromática más simple, que consiste de un grupo -NH2 ligado a un anillo bencénico; es ampliamente utilizada en la industria. La bencidina, la o-toluidina, la o-dianisidina, la 3,3′-diclorobenzidina y el 4-aminodifenilo son los compuestos de anillos conjugados más importantes desde el punto de vista de Salud Ocupacional.
En el LEP están descriptas las actividades laborales que pueden generar exposición a las aminas aromáticas y sus compuestos y a los derivados nitrados y aminados del benceno.
Criterios Diagnósticos
Los síntomas comienzan cuando la concentración de metahemoglobina alcanza niveles de un 30 a 40%. En estos niveles o superiores, comienzan manifestaciones de debilidad, malestar; a un 70% de concentración puede ocurrir ataxia, disnea y taquicardia; sigue el coma, y el nivel letal está estimado entre un 85 a un 95% de metahemoglobina.
La sangre recolectada de la vena es oscura y, en contacto con el oxígeno del aire, vira al rojo. Los reticulocitos aumentan en la sangre. En los casos crónicos puede ocurrir policitemia de tipo vicariante, en respuesta a la hipoxia o anoxia, con hiperproliferación eritroide de la médula. Los cuerpos o gránulos de Heinz (cuerpos cocoides de inclusión, resultantes de la precipitación de aglomerados de hemoglobina oxidada desnaturalizada) pueden ser encontrados en el interior de los glóbulos rojos, evidenciados por la coloración con azul brillante de cresil o metil violeta. La caracterización de la metahemoglobina en la sangre completa el diagnóstico.
BIBLIOGRAFÍA
- HAGMAR, L. – Kriteriedokument för gränsvärden – Bensen. Arbete och Hälsa, 1988:1. Solna, Arbetsmiljöinstitutet, 1988. 42 p.
- HATHAWAY, G. y cols. – Proctor and Hughes Chemical Hazards of the Workplace. 3rd. Ed. New York, Van Nostrand Reinhold, 1991. 666 p.
- INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – Benzene. Geneva, World Health Organization, 1993. 156 p. (Environmental Health Criteria 150).
- NEUMEIER, G. – Occupational exposure limits. Criteria document for benzene. Luxembourg, Commission of the European Communities, 1993. 127 p.
- OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION – Occupational exposure to benzene; Final Rule. Federal Register, Part II, September 11, 1987. p.34460-34578.
- VERRASTRO, T. & MENDES, R. – Sangue e Órgãos Formadores. In: MENDES, R. (Ed.) – Patologia do Trabalho. Río de Janeiro, Atheneu, 1995. p. 229-51.