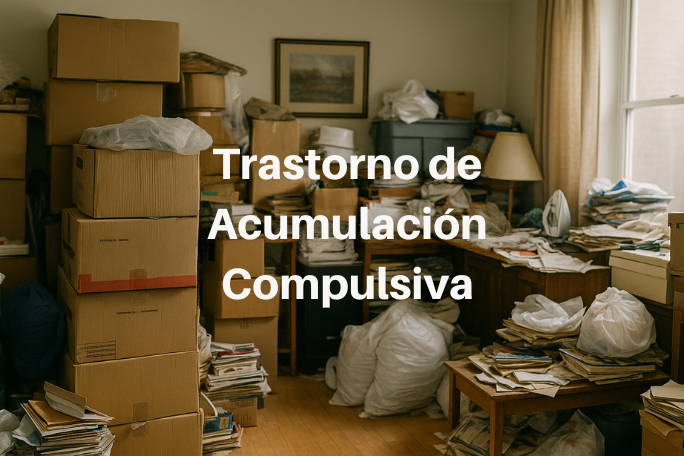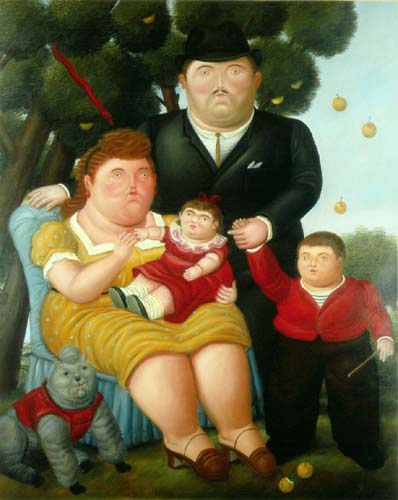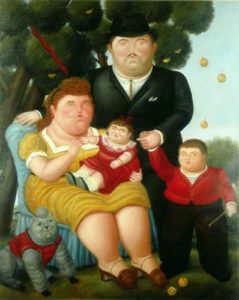¿Qué es mejor para la salud: correr o caminar?
La eterna pregunta entre quienes buscan mejorar su salud con ejercicio físico es: ¿caminar o correr? En medio de la moda del running, cada vez más personas se calzan zapatillas de colores vibrantes y salen a trotar por parques, calles o gimnasios. Sin embargo, caminar –ahora rebautizado como power walking, brisk walking o marcha nórdica– ha recuperado protagonismo. ¿Cuál es realmente mejor para tu salud?
La actividad física: clave para una vida larga y saludable
La ciencia es contundente: moverse es esencial para prevenir enfermedades y aumentar la longevidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el sedentarismo es responsable del 6% de las muertes a nivel mundial, siendo el cuarto factor de riesgo de mortalidad global. Además, estudios como el publicado en The Lancet por el Dr. Chi Pang Wen demuestran que la inactividad física incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 25%, la mortalidad por esta causa en un 45% y eleva también la incidencia de cáncer, diabetes y depresión.
La OMS recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, lo que equivale a unos 20 minutos al día. Caminar a paso ligero es suficiente para alcanzar ese objetivo, un tiempo menor al que muchos dedicamos diariamente a las redes sociales.
Caminar y correr: ¿cuál ofrece mayores beneficios?
Ambas actividades tienen beneficios demostrados, pero no son idénticas en impacto ni en exigencia. Un estudio del Journal of the American College of Cardiology reveló que correr a velocidad moderada reduce el riesgo de muerte prematura en hasta un 30%, pero hacerlo de forma excesiva, rápida y prolongada no proporciona beneficios adicionales frente a no correr en absoluto.
Por su parte, caminar de forma enérgica ofrece beneficios cardiovasculares significativos. La investigación de Hans Savelberg (PLoS ONE, 2013) concluyó que las actividades físicas moderadas, realizadas durante más tiempo, pueden tener efectos más positivos que aquellas más intensas pero breves.
Un estudio de la American Heart Association analizó los efectos de correr y caminar sobre tres condiciones: hipertensión, diabetes y colesterol alto. Los resultados, ajustados por gasto energético equivalente, fueron sorprendentes:
- Hipertensión: correr (-4,2%) vs. caminar (-7,2%)
- Diabetes: correr (-12,1%) vs. caminar (-1,3%)
- Colesterol alto: correr (-4,3%) vs. caminar (-7%)
Caminar: la puerta de entrada al movimiento
“Caminar es el patrón de movimiento natural del ser humano”, afirma Toni Duart, entrenador personal y pionero de la marcha nórdica en España. “Es apto para casi todas las personas, incluso aquellas con limitaciones físicas o en recuperación”.
Los médicos suelen recomendar caminar como la primera actividad tras un infarto, en casos de obesidad o a personas con diabetes tipo 2, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa, mejora la circulación y reduce la inflamación sistémica.
Además, el riesgo de lesiones es mucho menor al caminar que al correr. Un estudio del British Journal of Sports Medicine reveló que 1 de cada 4 corredores sufre lesiones durante programas de entrenamiento de pocas semanas. Al caminar, las articulaciones, músculos y tendones soportan menos impacto, y los errores comunes suelen deberse a un calzado inadecuado o una técnica incorrecta.
¿Y si quiero bajar de peso o quemar más calorías?
Correr quema más calorías en menos tiempo, por lo que puede ser más eficiente para quienes tienen poco margen horario y buena condición física. Por ejemplo, 5 minutos corriendo pueden equivaler a 15 caminando a paso enérgico. Sin embargo, caminar también puede contribuir al descenso de peso, siempre que se mantenga la regularidad y se incremente la duración.
Lo fundamental es adaptar la actividad a la situación personal, capacidades físicas y objetivos de cada individuo.
Beneficios ocultos de caminar
Caminar no solo es más accesible, seguro y fácil de mantener en el tiempo, sino que ofrece beneficios adicionales:
- Sociales: permite hablar y compartir tiempo con otras personas sin perder el ritmo ni elevar en exceso la frecuencia cardíaca.
- Emocionales: genera bienestar mental, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo.
- Sensoriales: favorece una mayor conexión con el entorno, al permitir observar, respirar y disfrutar del momento presente.
Como dice Duart: “Caminar te permite descubrir, sentir, observar. Correr te mete en el entrenamiento, el ritmo, las pulsaciones. Son experiencias distintas”.
Conclusión: lo importante es moverse
No se trata de elegir un bando. Lo mejor será siempre aquello que puedas sostener en el tiempo, disfrutes y te mantenga activo. Caminar es excelente para principiantes, personas mayores o con condiciones de salud específicas. Correr es ideal para quienes ya tienen una buena base física y buscan mayor intensidad.
Lo importante no es cuánto corres, sino cuánto tiempo pasás sin moverte. Frente a la inactividad, cualquier forma de actividad física gana.
¿Querés mejorar tu calidad de vida con un plan de ejercicio personalizado, adaptado a tu estado de salud?