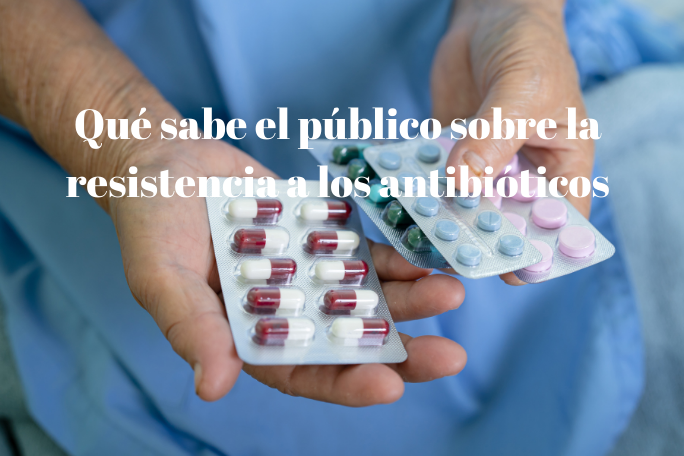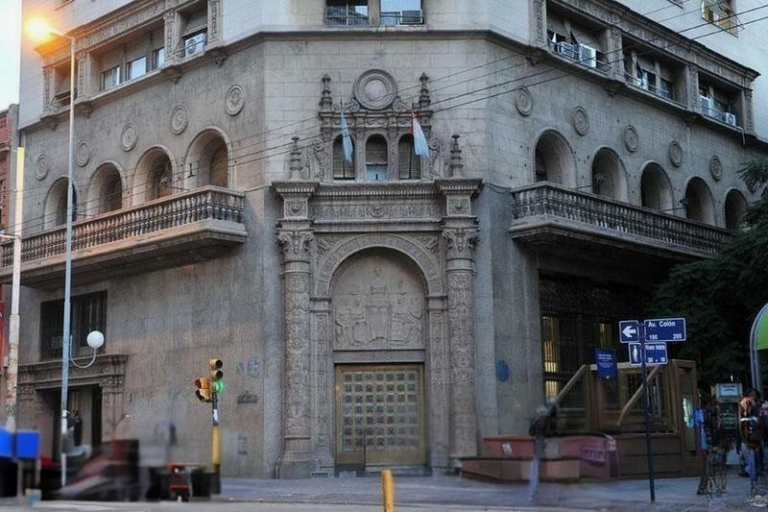Encuesta en varios países de la OMS muestra los malentendidos generalizados del público acerca de la resistencia a los antibióticos
Comunicado de prensa OPS/OMS
16 de noviembre de 2015 ¦ GINEBRA – Al tiempo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) intensifica su lucha contra la resistencia a los antibióticos, una nueva encuesta efectuada en varios países muestra que hay confusión entre las personas con respecto a esta grave amenaza para la salud pública y que no entienden cómo prevenir que siga aumentando.
La resistencia a los antibióticos ocurre cuando las bacterias cambian y se vuelven resistentes a los antibióticos usados para tratar las infecciones que ellas causan. El uso excesivo e indebido de los antibióticos aumenta el desarrollo de bacterias resistentes y, en esta encuesta se señalan algunas de las prácticas, las brechas en la comprensión y las ideas equivocadas que contribuyen a este fenómeno.
Casi dos terceras partes (64%) de cerca de 10 000 personas entrevistadas en 12 países dicen saber que la resistencia a los antibióticos es un problema que podría afectarlos a ellos y a sus familias. Sin embargo, la forma en que los afecta y lo que podrían hacer para evitar el problema, no son bien entendidos. Por ejemplo, 64% de los entrevistados piensan que los antibióticos pueden usarse para tratar los resfriados y la gripe, pese a que los antibióticos no tienen ningún efecto en los virus de la gripe. Cerca de una tercera parte (32%) de las personas entrevistadas creen que deben dejar de tomar los antibióticos cuando se sienten mejor, en lugar de terminar el tratamiento recetado.
“El aumento de la resistencia a los antibióticos es una crisis de salud mundial y, en la actualidad, los gobiernos lo reconocen como uno de los principales retos para la salud pública. En todas partes del mundo está llegando a niveles peligrosamente altos”, dice la doctora Margaret Chan, Directora General de la OMS, al presentar hoy los resultados de la encuesta. «La resistencia a los antibióticos está poniendo en peligro nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas y socavando muchos adelantos de la medicina”.
Los resultados de la encuesta coinciden con el lanzamiento de una nueva campaña de la OMS, “Antibióticos: manéjalos con cuidado”, una iniciativa mundial para mejorar la comprensión del problema y cambiar la manera en que se usan los antibióticos.
“Los resultados de esta encuesta destacan la necesidad urgente de mejorar la comprensión del problema de la resistencia a los antibióticos”, dice el doctor Keiji Fukuda, Representante Especial de la Directora General para la Resistencia a los Antimicrobianos. “Esta campaña es solo una de las maneras en que estamos colaborando con los gobiernos, las autoridades de salud y otros asociados para reducir la resistencia a los antibióticos. Uno de los principales retos del siglo XXI en materia de salud exigirá que el comportamiento de las personas y las sociedades cambie en todo el mundo”.
La encuesta, llevada a cabo en varios países, comprendía 14 preguntas sobre el uso de los antibióticos, conocimientos sobre los antibióticos y la antiobióticorresistencia; se utilizó una combinación de entrevistas en línea y presenciales. Se hizo en 12 países: Barbados, China, Egipto, Federación de Rusia, India, Indonesia, México, Nigeria, Serbia, Sudáfrica, Sudán y Viet Nam. Aunque no pretenden ser exhaustivas, estas y otras encuestas contribuirán a que la OMS y sus asociados determinen cuáles son las brechas clave en la comprensión de este problema por el público, así como las ideas equivocadas acerca de la manera de usar los antibióticos, temas que se abordarán en la campaña.
Algunas ideas equivocadas comunes reveladas por la encuesta son:
- Tres cuartas partes (76%) de los entrevistados piensan que la resistencia a los antibióticos ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a los antibióticos. En realidad, lo que sucede es que son las bacterias, no los seres humanos ni los animales, lo que se vuelven resistentes a los antibióticos y la propagación de esas bacterias ocasiona infecciones difíciles de tratar.
- Dos terceras partes (66%) de los entrevistados creen que las personas no están en riesgo de contraer una infección farmacorresistente si ellos personalmente toman sus antibióticos como se los ha recetado el médico. Casi la mitad (44%) de las personas entrevistadas piensa que la resistencia a los antibióticos es un problema solamente para quienes toman antibióticos con regularidad. Pero, en realidad, cualquier persona, sea cual fuere su edad, en cualquier país del mundo, puede contraer una infección resistente a los antibióticos.
- Más de la mitad (57%) de los entrevistados piensan que no es mucho lo que pueden hacer para detener la resistencia a los antibióticos, mientras que casi dos terceras partes (64%) creen que los expertos en medicina resolverán el problema antes de que pase a ser demasiado grave.
Otro resultado clave de la encuesta fue que casi tres cuartas partes (73%) de los entrevistados dicen que los agricultores deberían darles menos antibióticos a los animales productores de alimentos.
Con el propósito de hacer frente a este problema creciente, en la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo del 2015, se respaldó un plan de acción mundial para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Uno de los cinco objetivos del plan es mejorar los conocimientos y la comprensión del público acerca de la resistencia a los antibióticos, mediante actividades eficaces de comunicación, educación y capacitación.
Principales resultados de la encuesta por país
Barbados (507 entrevistas presenciales)
- Solo 35% de los entrevistados dicen haber tomado algún antibiótico en los últimos seis meses, la proporción más baja con respecto a cualquiera de los países participantes en la encuesta. De quienes han tomado antibióticos, 91% dicen que estos fueron recetados o suministrados por un médico o una enfermera.
- Menos de la mitad de los entrevistados (43%) han oído el término “resistencia a los antibióticos”; y menos de la mitad (46%), el porcentaje más bajo con respecto a cualquier otro país participante en la encuesta, creen que muchas infecciones se están tornando cada vez más resistentes al tratamiento con antibióticos.
- Solo 27% de los entrevistados están de acuerdo con las afirmaciones “la resistencia a los antibióticos es uno de los mayores problemas que debe afrontar el mundo” y “los expertos resolverán el problema”, la proporción más baja para ambas preguntas, con respecto a todos los países participantes.
China (1.002 entrevistas en línea)
- Cincuenta y siete por ciento de los entrevistados dicen haber tomado algún antibiótico en los últimos seis meses; 74% dicen que estos fueron recetados o suministrados por un médico o una enfermera; 5% dicen que los compraron a través de internet.
- Más de la mitad (53%) de los entrevistados creen equivocadamente que deben dejar de tomar los antibióticos cuando se sienten mejor, en lugar de tomar el curso completo del tratamiento, según las indicaciones médicas.
- Sesenta y uno por ciento de los entrevistados piensan, de manera equivocada, que los resfriados y la gripe pueden tratarse con antibióticos.
- Dos terceras partes (67%) de los entrevistados conocen el término “resistencia a los antibióticos” y tres cuartas partes (75%) dicen que es “uno de los mayores problemas del mundo”.
- Ochenta y tres por ciento de los entrevistados dicen que los agricultores deben administrarles menos antibióticos a los animales, la proporción más alta con respecto a cualquier país participante en la encuesta.
Egipto (511 entrevistas presenciales)
- Más de tres cuartas partes (76%) de los entrevistados dicen haber tomado antibióticos en los últimos seis meses y 72% dicen que estos fueron recetados o suministrados por un médico o una enfermera.
- Cincuenta y cinco por ciento de los entrevistados piensan erróneamente que deben dejar de tomar los antibióticos cuando se sienten mejor, en lugar de tomar el curso completo de tratamiento recetado por el médico; y más de tres cuartas partes (76%) creen equivocadamente que los antibióticos pueden usarse para tratar los resfriados y la gripe.
- Menos de una cuarta parte (22%) de los entrevistados han oído el término “resistencia a los antibióticos”, la proporción más baja con respecto a cualquier país incluido en la encuesta.
India (1.023 entrevistas en línea)
- Más de tres cuartas partes (76%) de los entrevistados dicen haber tomado antibióticos en los últimos seis meses; 90% dicen que estos fueron recetados o suministrados por un médico o una enfermera.
- Tres cuartas partes (75%) de los entrevistados piensan, en forma equivocada, que los resfriados y la gripe pueden tratarse con antibióticos; y solo 58% saben que deben dejar de tomar los antibióticos únicamente cuando finalizan el curso del tratamiento indicado por el médico.
- Mientras que 75% están de acuerdo en que la resistencia a los antibióticos es uno de los mayores problemas del mundo, 72% de los entrevistados creen que los expertos resolverán el problema antes de que pase a ser demasiado grave.
Indonesia (1.027 entrevistas en línea)
- Dos terceras partes (66%) de los entrevistados dicen haber tomado antibióticos en los últimos seis meses; 83% de los entrevistados dicen que estos fueron recetados o suministrados por un médico o una enfermera.
- Más de tres cuartas partes (76%) de los entrevistados saben que solo deben dejar de tomar los antibióticos cuando han terminado la dosis recetada por el profesional de la salud; pero 63% piensan incorrectamente que los antibióticos pueden usarse para tratar los resfriados y la gripe.
- Ochenta y cuatro por ciento de los entrevistados conocen el término “resistencia a los antibióticos”, mientras que dos terceras partes de ellos (67%) creen que muchas infecciones se están volviendo cada vez más resistentes al tratamiento con los antibióticos.
México (1.001 entrevistas en línea)
- Tres cuartas partes (75%) de los entrevistados dicen haber tomado antibióticos en los seis últimos meses; 92% dicen que estos fueron recetados por un médico o una enfermera; y 97% dicen que los consiguieron en una farmacia o expendio de productos medicinales.
- La mayoría de los entrevistados (83%) saben con exactitud que las infecciones de las vías urinarias pueden tratarse con antibióticos, pero 61% creen equivocadamente que los resfriados y la gripe pueden tratarse con antibióticos.
- Ochenta y nueve por ciento de los entrevistados en México dicen que han oído el término “resistencia a los antibióticos” y 84% creen que muchas infecciones se están volviendo cada vez más resistentes al tratamiento con antibióticos, una proporción mayor para ambas preguntas, con respecto a cualquier otro país participante en la encuesta.
Nigeria (664 entrevistas presenciales)
- Casi tres cuartas partes (73%) de los entrevistados dicen haber tomado antibióticos en los últimos seis meses; 75% de los entrevistados dicen que estos fueron recetados o suministrados por un médico o una enfermera; 5% dicen que los compraron en un puesto callejero o a un revendedor.
- Un mayor número de las personas entrevistadas en Nigeria, con respecto a cualquier otro país incluido en la encuesta, identifica correctamente que los antibióticos no sirven para curar los resfriados y la gripe (47%); sin embargo, 44% de los entrevistados piensan que sí sirven.
- Solo 38% de los entrevistados han oído el término “resistencia a los antibióticos”, la segunda proporción más baja de todos los países de la encuesta.
Federación de Rusia (1.007 entrevistas en línea)
- Poco más de la mitad de los entrevistados (56%) dicen haber tomado antibióticos en los últimos seis meses; la misma proporción (56%) dice que los antibióticos tomados más recientemente fueron recetados o suministrados por un médico o una enfermera, la proporción más baja con respecto a cualquiera de los países participantes en la encuesta.
- Dos terceras partes (67%) de los entrevistados piensan de manera equivocada que los resfriados y la gripe pueden tratarse con antibióticos, y más de una cuarta parte (26%) creen que deben interrumpir el antibiótico cuando se sienten mejor, en lugar de tomar el curso completo del tratamiento indicado por el profesional de la salud.
- El nivel de conocimiento del término “resistencia a los antibióticos” fue alto en los entrevistados, ya que el 82% lo conocía.
- Setenta y uno por ciento de los entrevistados piensan que los antibióticos se utilizan mucho en la agricultura en su país y 81% de ellos dicen que los agricultores deberían darles menos antibióticos a los animales.
Serbia (510 entrevistas presenciales)
- Menos de la mitad (48%) de los entrevistados dicen haber tomado antibióticos en los últimos seis meses; 81% dicen que estos fueron recetados o suministrados por un médico o enfermera.
- La mayoría de los entrevistados (83%) saben con exactitud que las infecciones de las vías urinarias pueden tratarse con antibióticos, pero más de dos terceras partes (68%) creen, en forma errónea, que los resfriados y la gripe pueden tratarse con antibióticos.
- Solo 60% de los entrevistados en Serbia han oído el término “resistencia a los antibióticos” y solo una tercera parte de ellos (33%) piensan que es uno de los mayores problemas que debe afrontar el mundo.
- Ochenta y uno por ciento de los entrevistados dicen que los agricultores deberían administrarles menos antibióticos a los animales.
Sudáfrica (1.002 entrevistas en línea)
- Sesenta y cinco por ciento de los entrevistados dicen que tomaron antibióticos en los últimos seis meses; una proporción mayor de personas con respecto a cualquier otro país participante en la encuesta, (93%) dicen que sus últimos antibióticos fueron recetados o suministrados por un médico o enfermera, mientras que 95% de ellos dijeron haber recibido consejos de un profesional médico acerca de cómo tomarlos.
- Ochenta y siete por ciento de los entrevistados saben que solo deben dejar de tomar los antibióticos cuando finalizan el tratamiento, una proporción mayor con respecto a cualquier otro país participante en la encuesta.
- La misma proporción (87%) de los entrevistados y, de nuevo, la mayor con respecto a cualquier otro país participante en la encuesta, reconoce que la afirmación “Está bien usar antibióticos que fueron recetados a un amigo o a una persona de su familia, siempre que se usen para tratar la misma enfermedad”, es falsa. Es una idea que puede fomentar la aparición de la resistencia.
Sudán (518 entrevistas presenciales)
- Más de tres cuartas partes (76%) de los entrevistados dicen haber tomado antibióticos en los últimos seis meses; 91% dicen que estos fueron recetados o suministrados por un médico o una enfermera.
- Sesenta y dos por ciento de los entrevistados piensan, en forma equivocada, que deben dejar de tomar los antibióticos cuando se sienten mejor, el porcentaje más alto con respecto a cualquier otro país de la encuesta, mientras que 80% piensan que los antibióticos pueden usarse para tratar los resfriados y la gripe. Ambas afirmaciones son incorrectas. Estas son ideas equivocadas que fomentan la aparición de la resistencia a los antibióticos.
- Noventa y cuatro por ciento de los entrevistados están de acuerdo en que las personas deben usar antibióticos solo cuando se los han recetado, mientras que 79% creen que la resistencia a los antibióticos es uno de los mayores problemas que debe afrontar el mundo, los porcentajes más altos en ambas preguntas con respecto a cualquiera de los países donde se hizo la encuesta.
Viet Nam (1.000 entrevistas en línea)
- Setenta y uno por ciento de los entrevistados declaran que han tomado antibióticos en los últimos seis meses; tres cuartas partes (75%) informan que estos fueron recetados o suministrados por un médico o una enfermera.
- Ochenta y seis por ciento de los entrevistados piensan que el cuerpo se vuelve resistente a los antibióticos (pero, en realidad son los microorganismos patógenos los que desarrollan la resistencia), una proporción mayor con respecto a cualquier otro país incluido en la encuesta.
- Ochenta y tres por ciento piensan que muchas infecciones se están volviendo cada vez más resistentes a los antibióticos.
- Setenta por ciento de los entrevistados piensan que los antibióticos se utilizan mucho en la agricultura en su país y casi tres cuartas partes (74%) están de acuerdo en que la “resistencia a los antibióticos es uno de los mayores problemas que afronta el mundo”.
Notas para los periodistas
Acerca de la encuesta
La encuesta efectuada en varios países se limitó a dos países por región de la OMS, es decir, 12 países en total. No puede considerarse que los datos sean representativos de cada región, ni de la situación mundial. El trabajo sobre el terreno estuvo a cargo del organismo de investigación 2CV entre el 14 septiembre y el 16 de octubre del 2015. Un total de 9.772 entrevistados contestó la encuesta de 14 preguntas, en línea o durante una entrevista presencial en la calle.
Acerca de la campaña “Antibióticos: manéjalos con cuidado”
La OMS está lanzando una campaña mundial bajo el lema: “Antibióticos: manéjalos con cuidado”, durante la primera Semana Mundial de Concientización sobre los Antibióticos, que tendrá lugar del 16 al 22 de noviembre del 2015. El objetivo de la campaña es mejorar los conocimientos y promover las mejores prácticas entre el público, las instancias normativas y los profesionales de la salud y la agricultura para evitar el aumento y la propagación de la resistencia a los antibióticos. Para más información y descargar los materiales de la campaña:
• Primera Semana mundial de concientización sobre los antibióticos
________________________________________
FUENTE: http://who.int/mediacentre/news/releases/2015/antibiotic-resistance/es/