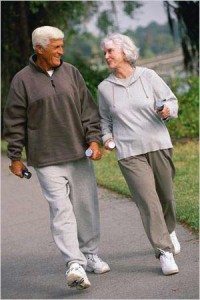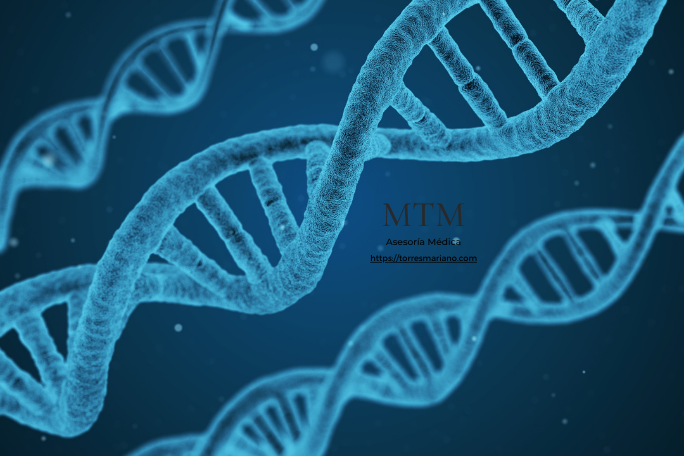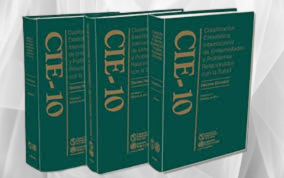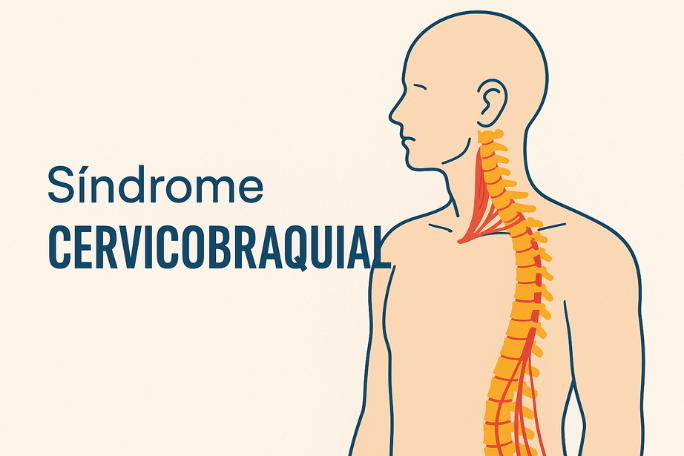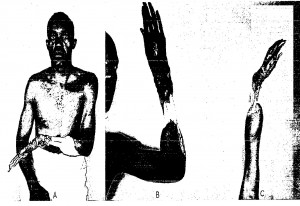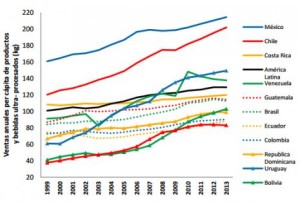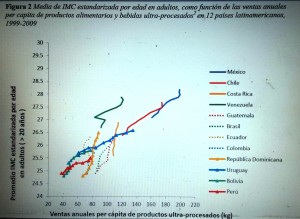La salud de los huesos: Consejos para mantener los huesos saludables
La protección de la salud de los huesos es más fácil de lo que se piensa. Solo hay que entender cómo la dieta, la actividad física y otros factores del estilo de vida pueden afectar la masa ósea. Por Staff Mayo Clinic
Los huesos desempeñan muchas funciones en el cuerpo humano: proporciona estructura, protección a los órganos internos, anclaje de los músculos y almacenamiento de calcio. Si bien es importante construir huesos fuertes durante la infancia y la adolescencia, también se pueden tomar medidas durante la edad adulta para proteger la salud ósea.
¿Por qué es importante la salud ósea?
Los huesos cambian continuamente su matriz, haciendo hueso nuevo y reabsorbiendo hueso viejo. Cuando uno es joven, el cuerpo produce más rápidamente hueso nuevo de lo que reabsorbe el hueso viejo, aumentando su masa ósea. La mayoría de las personas alcanzan su pico de masa ósea alrededor de los 30 años, después de eso, la remodelación ósea continúa, pero se pierde un poco más de masa ósea de la que se gana. (De aquí la importancia de llegar a esa edad con buena masa ósea)
¿Qué posibilidades hay de desarrollar osteoporosis? Una condición que causa que los huesos se vuelvan débiles y frágiles – depende de la cantidad de masa ósea alcanzada en el momento en que se llegue a los 30 años y con qué rapidez se pierda después de esa edad. Cuanto mayor sea el pico de la masa ósea, más hueso se tiene «en el banco» y menos probabilidades hay de desarrollar osteoporosis a medida que envejece.
Factores que afecta a la salud ósea?
Son varios los factores que pueden afectar la salud de los huesos. Por ejemplo:
- La cantidad de calcio en su dieta. Una dieta baja en calcio contribuye a la disminución de la densidad ósea, pérdida ósea temprana y un aumento del riesgo de fracturas.
- Actividad física. Las personas que son físicamente inactivas tienen un mayor riesgo de osteoporosis que sus contrapartes más activos.
- Tabaco y alcohol. La investigación sugiere que el uso del tabaco contribuye a la debilidad de los huesos. Del mismo modo, tener regularmente más de dos bebidas alcohólicas al día aumenta el riesgo de osteoporosis, posiblemente debido a que el alcohol puede interferir con la capacidad del cuerpo para absorber el calcio.
- Género. Existe un mayor riesgo de osteoporosis en las mujeres, porque las mujeres tienen menos tejido óseo que los hombres.
- Tamaño. También están en riesgo las personas extremadamente delgadas (con un índice de masa corporal de 19 o menos) o aquellas que tienen una estructura corporal pequeña, ya que podría tener menos masa ósea.
- A medida que se envejece, los huesos se vuelven más delgados y débiles.
- La raza y la historia familiar. Tienen mayor riesgo de osteoporosis las personas de raza blanca o de ascendencia asiática. Además, tener uno de los padres o hermano con osteoporosis predispone a mayor riesgo – especialmente cuando se tienen antecedentes familiares de fracturas.
- Los niveles hormonales. El exceso de hormona tiroidea pueden aumentar la pérdida ósea. En las mujeres, la pérdida ósea aumenta dramáticamente en la menopausia debido a la disminución de los niveles de estrógeno. Prolongada ausencia de la menstruación (amenorrea) antes de la menopausia también aumenta el riesgo de osteoporosis. En los hombres, los niveles bajos de testosterona pueden causar una pérdida de masa ósea.
- Los trastornos alimentarios y otras condiciones. Las personas que tienen anorexia o bulimia están en mayor riesgo de pérdida ósea. Además, la cirugía del estómago (gastrectomía), la cirugía para pérdida de peso (obesidad) y las condiciones como la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca y la de Cushing pueden afectar la capacidad del cuerpo para absorber el calcio.
- Ciertos medicamentos. El uso a largo plazo de medicamentos corticosteroides, como la prednisona, cortisona, prednisolona y dexametasona, son perjudiciales para los huesos. Otros fármacos que pueden aumentar el riesgo de osteoporosis incluyen los inhibidores de la aromatasa para tratar el cáncer de mama, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, metotrexato, algunos medicamentos anticonvulsivos, tales como fenitoína (Dilantin) y fenobarbital, y los inhibidores de la bomba de protones.
¿Qué se puede hacer para mantener los huesos sanos?
Se puede realizar un par de pasos simples para prevenir o reducir la pérdida ósea. Por ejemplo:
- Incluya mucho calcio en su dieta. Para adultos de 19 a 50 y los hombres de edades comprendidas entre 51 a 70, la cantidad diaria recomendada (RDA) es de 1.000 miligramos (mg) de calcio al día. Los recomendación aumenta a 1.200 mg al día para las mujeres después de los 50 años y para los hombres después de los 70 años.
Buenas fuentes de calcio son los productos lácteos, las almendras, el brócoli, la col rizada, el salmón enlatado con espinas, las sardinas y productos de soja, como el tofu. Si le resulta difícil obtener suficiente calcio de su dieta, pregunte a su médico acerca de los suplementos.
- Preste atención a la vitamina D. El cuerpo necesita vitamina D para absorber el calcio. Para adultos de 19 a 70, la dosis diaria recomendada de vitamina D es de 600 unidades internacionales (UI) al día. La recomendación aumenta a 800 UI al día para los adultos de 71 años o más.
Buenas fuentes de vitamina D incluyen pescados grasos, como el atún y las sardinas, las yemas de huevo y la leche fortificada. La luz del sol también contribuye a la producción del cuerpo de la vitamina D. Si usted está preocupado acerca de cómo obtener suficiente vitamina D, consulte a su médico acerca de los suplementos.
- Incluya la actividad física en su rutina diaria. Los ejercicios con carga, como caminar, trotar, tenis y subir escaleras, puede ayudarle a construir huesos fuertes y la pérdida ósea.
- Evite el abuso de sustancias. No fumar. Evite beber más de dos bebidas alcohólicas al día.
Contar con la ayuda de su médico
Si usted está preocupado acerca de su salud ósea o de sus factores de riesgo para la osteoporosis, incluyendo una fractura ósea reciente, consulte a su médico. Él o ella pueden recomendar una prueba de densitometría ósea. Los resultados ayudarán a su médico a medir la densidad ósea y determinar su tasa de pérdida ósea. Mediante la evaluación de esta información y sus factores de riesgo, su médico puede determinar si usted puede ser un candidato para medicamentos para ayudar a reducir la pérdida ósea.
Fuente: Clínica Mayo