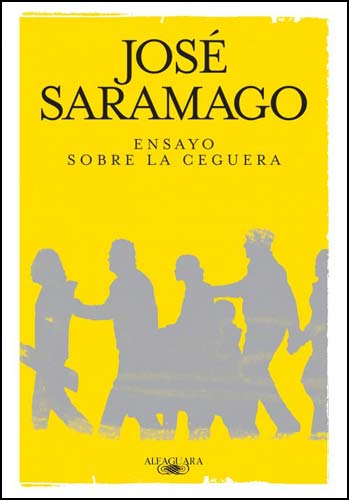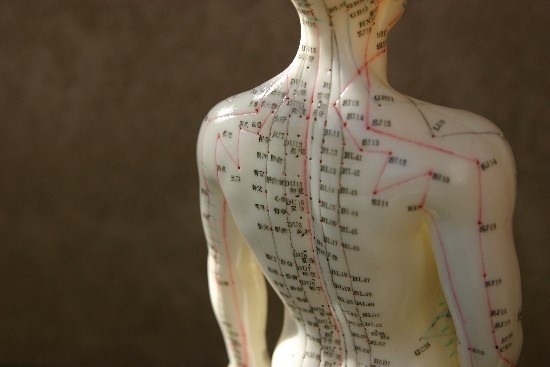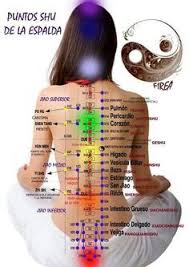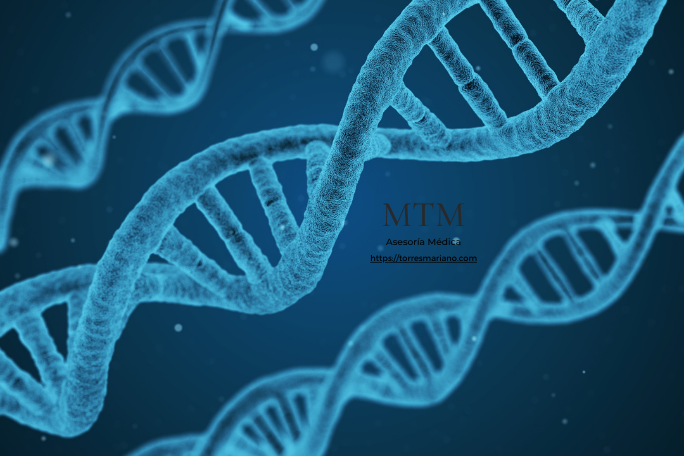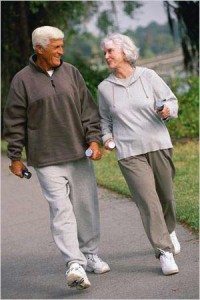Qué es la Medicina Legal y Forense?
La medicina legal —también llamada judicial o forense, términos originalmente sinónimos— es una especialidad médica que surge por necesidad del sistema judicial. Se trata de la aplicación de los conocimientos médicos y biológicos a la resolución de conflictos legales.
Su campo de acción es vasto. Interviene siempre que un hecho médico o biológico se convierte en base o sustancia de una norma jurídica, o cuando la salud y la enfermedad generan controversias en ámbitos públicos o privados.
¿Es lo mismo medicina legal que medicina forense?
Tradicionalmente, los términos eran intercambiables. Sin embargo, hoy resulta pertinente diferenciarlos. Aunque comparten doctrina y metodología, difieren en el campo de actuación:
- Medicina forense: se reserva para la práctica pericial médica en sede judicial, es decir, aquella vinculada a causas que ya se encuentran judicializadas.
- Medicina legal: se refiere a la aplicación de la ciencia médica al derecho, incluso fuera del ámbito judicial. Colabora con instituciones, empresas, aseguradoras, y particulares en la prevención o resolución de conflictos que involucren aspectos médicos o biológicos.
¿Qué áreas abarca la medicina legal?
La medicina legal interactúa con múltiples disciplinas, como:
- Deontología y diceología médica (derechos y deberes del médico)
- Agonología y tanatología (procesos del morir y la muerte)
- Criminología y criminalística
- Balística forense
- Medicina laboral, previsional, deportiva y administrativa
- Seguridad social
- Sexología médico-legal
- Traumatología legal
- Psiquiatría y psicología forense
- Oftalmología y odontología legal
- Toxicología y bioquímica legal
Todo esto exige una sólida formación médica de base: semiología clínica y quirúrgica, diagnóstico por imágenes, interpretación de métodos complementarios, y juicio clínico riguroso.
¿Cuándo consultar con un médico legista fuera del ámbito judicial?
Aunque el imaginario popular vincula al médico legista con la autopsia y el ámbito penal, su intervención extrajudicial es frecuente y valiosa. Algunos ejemplos:
- Accidentes laborales: para evaluar secuelas e incapacidad una vez finalizado el tratamiento.
- Evaluación de enfermedades laborales o inculpables: determinación de origen y cuantificación del daño.
- Jubilación por invalidez: estimación del grado de incapacidad conforme a las leyes previsionales.
- Accidentes de tránsito: peritaje médico para reclamos ante seguros o en sede civil.
- Reclamos a seguros por enfermedad o accidentes.
- Conflictos con obras sociales o prepagas: ante enfermedades no reconocidas o tratamientos denegados.
- Análisis de documentación médica y auditoría de historias clínicas.
- Evaluación de causas de muerte, participación en autopsias y análisis en casos de envenenamiento.
- Enfermedades tóxicas por agroquímicos u otras sustancias.
- Evaluación en casos de presunta mala praxis médica.
- Determinación de imputabilidad penal.
- Valoración de incapacidad social o jurídica en juicios por curatela.
Y la lista sigue. Allí donde haya un conflicto, una duda o una necesidad de establecer la verdad médica sobre un hecho con implicancia jurídica —esté o no judicializado—, el médico legista tiene competencia para intervenir.
Bibliografía
- GISBERT CALABUIG Medicina Legal y Toxicología Simulación Ed Masson Barcelona Ed. 2005, pag 3 al 7
- BASILE ALEJANDRO: Fundamento de Psiquiatría Medico Legal. Editorial. El Ateneo. 2001
- ACHAVAL ALFREDO, Manual de medicina Legal, Practica forense. Editorial Policial. 2° edición. 1979